Píldoras Terapéuticas
Escritos sobre Psicología y Comportamiento Humano
En este espacio encontrarás reflexiones y escritos diseñados para ayudarte a comprender mejor la mente humana y sus comportamientos. Cada artículo está basado en mi experiencia clínica y mi interés en el estudio de la psicopatología y las relaciones humanas.

Descubre mis artículos

Por Estefanía Igartua Escobar
•
9 de septiembre de 2025
Introducción Hablar de abuso sexual infantil implica adentrarse en una de las realidades más dolorosas y silenciadas de nuestra sociedad. Mi historia personal es también la de muchas otras personas que, durante la infancia, sufrieron violencia y se vieron obligadas a callar. Sin embargo, también es la historia de la resiliencia, del poder del vínculo humano y de la posibilidad de transformar el dolor en un motor para el cambio social. Este artículo recoge parte de mi testimonio vital y profesional, con el propósito de sensibilizar, formar y movilizar a quienes trabajan o conviven cerca de la infancia y de las víctimas de trauma. ________________________________ El peso del silencio Cuando tenía 15 años decidí romper el silencio y pedir ayuda. Hasta entonces, había vivido abusos sexuales intrafamiliares, acompañados de maltrato psicológico y negligencia. Como ocurre en muchos casos, la ambivalencia afectiva fue devastadora: la misma figura que debía protegerme y cuidarme era quien me dañaba. El silencio se impuso por vergüenza, miedo y confusión. Para sobrevivir, utilicé mecanismos como la disociación y el congelamiento, estrategias inconscientes que me permitían soportar lo insoportable. Sin embargo, esos recursos tuvieron un coste: depresión, ansiedad, conductas autodestructivas e intentos de suicidio. ________________________________ La ruptura y el inicio de la sanación Con 15 años, llamé a un teléfono de ayuda a menores. Fue el inicio de un camino largo y complejo: la denuncia, la intervención de servicios sociales y la entrada en un centro de protección de menores. Romper el silencio no resolvió todo de inmediato, pero abrió la puerta a un proceso de sanación. Ese proceso ha incluido muchos años de terapia psicológica, intentos y recaídas, apoyos fundamentales como mi abuelo, mis educadores sociales y, sobre todo, mi primera psicóloga, quien me brindó un vínculo seguro. Por primera vez, alguien me escuchó sin miedo, me creyó y me devolvió dignidad. Aprendí que sanamos en relación, cuando otro ser humano nos acompaña sin juicio y con respeto. ________________________________ Efectos del trauma y claves de recuperación El abuso sexual afecta tres ámbitos esenciales de la persona: 1. La visión de uno mismo: genera vergüenza, culpa y auto-odio. 2. La visión de los demás: instala desconfianza, miedo al rechazo o idealización de figuras de autoridad. 3. La visión del mundo: deja la sensación de peligro constante e injusticia. Superar estas heridas ha sido posible gracias a varias claves: * Reconstruir el vínculo seguro en terapia. * Integrar mente y cuerpo, trabajando la disociación. * Recuperar la rabia protectora para poner límites. * Desarrollar la autocompasión y resignificar mi historia. ________________________________ Aprendizajes para profesionales El primer momento en que un niño revela un abuso es crucial. La reacción del adulto puede reparar o dañar durante años. Es fundamental: * Escuchar con calma y agradecer la confianza. * Evitar preguntas cerradas o culpabilizantes. * Utilizar preguntas abiertas que permitan al niño expresarse. * Coordinar adecuadamente las intervenciones para evitar la revictimización. También es necesario que los profesionales trabajemos nuestro autocuidado. No podemos acompañar más allá de donde hemos llegado en nuestro propio proceso. La terapia personal y la supervisión son herramientas imprescindibles para sostener el dolor de los demás sin quedar atrapados en él. ________________________________ El reto social y sistémico Mi experiencia judicial fue profundamente revictimizante. Tuve que relatar lo vivido múltiples veces, responder preguntas incomprensibles y enfrentarme a procesos largos e insensibles. Aunque hoy existen protocolos más respetuosos, aún queda un largo camino por recorrer. En España y en otros países, necesitamos implementar modelos como el Barnahus, que concentran en un mismo espacio adaptado a la infancia a policías, jueces, psicólogos y trabajadores sociales. Espacios seguros, con entornos amigables, donde el niño no sienta miedo ni vergüenza. Igualmente, considero que las terapias deberían estar garantizadas y financiadas, incluso a través de los agresores. El costo emocional y económico que soportan las víctimas es demasiado alto y no debería recaer exclusivamente sobre ellas. ________________________________ De la víctima a la profesional Hoy, además de haber publicado mi libro Romper el silencio, dedico mi vida profesional a dar charlas, formar a otros profesionales y acompañar a personas que han sufrido abusos. Mi objetivo es que ninguna niña o niño se sienta tan solo como yo me sentí, y que quienes trabajen con víctimas tengan herramientas adecuadas para sostenerlas. Creo firmemente que no basta con sobrevivir: es posible reconstruir un proyecto vital con sentido y ayudar a otros a hacer lo mismo. ________________________________ Conclusión El abuso sexual infantil deja huellas profundas, pero también nos recuerda que el ser humano tiene una enorme capacidad de resiliencia. Podemos enfermar en relación, pero también sanamos en relación. Y romper el silencio es siempre el primer paso. Este artículo no solo es mi historia: es una invitación a escuchar, a creer y a acompañar a quienes aún guardan silencio. Porque cada vez que un niño, una niña o un adulto se atreve a contar, está abriendo una puerta a la libertad.

4 de julio de 2025
El estrés, o distrés, es el resultado del agotamiento completo de nuestros sistemas de adaptación ante situaciones de peligro o tensión constante. Cuando el cuerpo ya no puede responder con las señales de alerta habituales, la persona puede sentir que se desmorona. La sensación es de colapso, de no tener fuerzas para seguir adelante, lo que deriva en un estado de postración física y mental del que es difícil salir. El estrés, o distrés, es el resultado del agotamiento completo de nuestros sistemas de adaptación ante situaciones de peligro o tensión constante. Cuando el cuerpo ya no puede responder con las señales de alerta habituales, la persona puede sentir que se desmorona. La sensación es de colapso, de no tener fuerzas para seguir adelante, lo que deriva en un estado de postración física y mental del que es difícil salir. Una situación de amenaza o tensión sostenida en el tiempo provoca síntomas como crisis de llanto, ataques de pánico, deseos de huir, comer en exceso, consumir drogas, nerviosismo, problemas físicos (como dolores de cabeza o estómago), temblores, entre otros. Vivir en peligro constante, aunque sea emocional o psicológico, conduce a lo que conocemos como estrés crónico. Estrés y ansiedad: cómo reaccionamos Cuando una situación de estrés se prolonga, nuestros mecanismos de defensa pueden verse superados. A partir de aquí, se abren dos caminos posibles: Respuesta negativa: aparición de ansiedad disfuncional En este escenario, la persona experimenta una sensación de parálisis: se siente incapaz de actuar, incluso si se le indica qué hacer. Este estado de inacción se acompaña de una sensación de opresión física, comúnmente en el pecho, lo que conocemos como angustia. Ejemplo práctico: Imagínate a alguien enfrentándose a una situación laboral muy exigente, con plazos apremiantes y un jefe que no le da apoyo. Esta persona empieza a sentirse incapaz de cumplir con las demandas, se siente cada vez más estresada y no toma ninguna decisión para cambiar la situación. Como resultado, su ansiedad aumenta, hasta que incluso fuera del trabajo siente opresión en el pecho, no duerme bien, y empieza a sufrir problemas digestivos. Se encuentra en un estado de parálisis, atrapada en la ansiedad. En este tipo de respuesta negativa, la persona inhibe sus acciones o realiza conductas que no están alineadas con sus valores. Por ejemplo, puede aceptar tareas que no quería hacer por miedo a la reacción de los demás o actuar de una forma que genera más malestar. Esta contradicción interna alimenta la ansiedad, ya que la tensión creada no encuentra una vía de salida adecuada. 2. Respuesta positiva: manejo del estrés y eustrés En este caso, la persona desarrolla una capacidad de adaptación que le permite sostener el estado de alerta el tiempo necesario para resolver la situación. Puede tomar decisiones que están en línea con sus valores y necesidades, lo que reduce la tensión y la energía acumuladas. Ejemplo práctico: Un estudiante universitario se enfrenta a exámenes finales. Aunque está nervioso y estresado, organiza su tiempo, establece prioridades y pide ayuda cuando lo necesita. Como resultado, siente una dosis de ansiedad que le impulsa a estudiar y prepararse mejor, pero no lo paraliza. Al tomar decisiones alineadas con sus objetivos, la tensión disminuye después de realizar las tareas, y el estrés se convierte en algo útil, lo que se conoce como eustrés o ansiedad positiva. ¿Cómo surge la ansiedad disfuncional? Cuando no logramos dar una respuesta adecuada ante una situación estresante, ya sea por miedo o porque va en contra de nuestros valores, se genera un estado de tensión interna. Esta tensión, al no liberarse, se convierte en ansiedad disfuncional. La emoción que en un principio debería habernos movido a actuar, en cambio, se transforma en inquietud y parálisis. Por ejemplo, ante una situación amenazante, como un conflicto interpersonal, si no sabemos cómo responder o tememos hacerlo, nos quedamos atrapados en la duda. Esa indecisión nos mantiene en un estado de constante movilización interna que no se descarga en acción, lo que crea ansiedad crónica. ¿Cómo prevenir la ansiedad negativa? La clave está en aprender a gestionar el estrés antes de que se convierta en ansiedad disfuncional. Si ante un estímulo estresante somos capaces de tomar decisiones acertadas y actuar en sintonía con nuestras necesidades y valores, la ansiedad se convierte en una herramienta útil para la adaptación. En este sentido, la ansiedad sana o eustrés es aquella que nos moviliza para resolver un problema y desaparece una vez cumplida la tarea.

4 de julio de 2025
El útero es el hogar del niño durante nueve meses. Todo lo que el bebé experimenta antes de nacer queda almacenado en su cuerpo, en sus células y en su sistema nervioso. Desde el principio, somos seres conscientes. Cuando venimos al mundo tenemos esos nueve meses de vida, por tanto, nuestro cumpleaños debería celebrarse a los tres meses de nuestro nacimiento. Nuestra vida psíquica comienza incluso antes de nacer; los seres humanos perciben, sienten y reconocen estando en el útero. El útero es el hogar del niño durante nueve meses. Todo lo que el bebé experimenta antes de nacer queda almacenado en su cuerpo, en sus células y en su sistema nervioso. Desde el principio, somos seres conscientes. Cuando venimos al mundo tenemos esos nueve meses de vida, por tanto, nuestro cumpleaños debería celebrarse a los tres meses de nuestro nacimiento. Nuestra vida psíquica comienza incluso antes de nacer; los seres humanos perciben, sienten y reconocen estando en el útero. Existe una consciencia preverbal; la mayor parte de los procesos psíquicos son inconscientes y tan solo recordamos un pequeño porcentaje de nuestras percepciones, sentimientos y pensamientos. Un bebé parte de una fusión simbiótica con su madre, en la cual no puede distinguir con claridad entre él y ella. Se da, por tanto, una dependencia física y psíquica que se ve frustrada si la madre no es capaz de conectar con el bebé; esta desconexión supone una gran amenaza para el niño. Lo que llamamos trastornos o enfermedades son las manifestaciones de nuestro cuerpo como respuesta a las malas relaciones interpersonales que hemos vivido y que nos hacen sentirnos desvalidos, impotentes, traumatizados y atrapados. Estas carencias relacionales se muestran en síntomas físicos y psíquicos. Nuestra madre es la que nos programa la manera de lidiar, adaptar y afrontar el estrés. Los traumas no trabajados se reactivan con el embarazo; la madre puede entrar en una hiperexcitación crónica que transmite al feto a través del cordón umbilical. La mujer embarazada reproduce inconscientemente el vínculo que ella vivió en su seno materno. Asimismo, el padre conecta con sus experiencias infantiles y si estas fueron traumáticas y dolorosas, su futura paternidad le provocará ansiedad, estrés y tensión. A un bebé se le hace muy difícil refugiarse mentalmente en una madre traumatizada y tampoco puede establecer un vínculo emocional sano con ella. El trauma simbiótico se da cuando un niño no recibe las necesidades de afecto y cariño de su madre. Se siente en un estado de indefensión, desamparo e impotencia. Para sobrevivir, escinde las experiencias del miedo a la muerte, al dolor, la ira y la tristeza que le genera sentirse rechazado. Se da una fragmentación psíquica, se suprimen más reacciones de estrés y la sobreexcitación interna deja de exteriorizarse atacando al cuerpo y a la mente al no encontrar una salida. Los bebés son indefensos y al ser la madre la agresora o el padre, la víctima no puede asumir que quien tiene que cuidarle y protegerle le haga daño, por tanto, los idealizan y piensan que son ellos los culpables. Amar es aceptar al otro, dar afecto, ayuda y fomentar el desarrollo. Satisfacer las necesidades y proporcionar protección, acoger y dejar que la otra persona pueda diferenciarse como individuo, respetando su forma de pensar, sentir, desear y comportarse. Los padres traumatizados no pueden ofrecer esta forma de amar; su capacidad de apego está afectada y no cuentan con habilidades ni recursos emocionales ni mentales para ofrecer a sus hijos la atención y cariño que necesitan. Solo cuando los padres son conscientes de sus propios traumas y han sanado sus heridas podrán darse cuenta de lo que han hecho a sus hijos. Madres agresoras son aquellas que han intentado abortar o quitarse la vida junto a sus bebés, que han consumido drogas durante el embarazo, aquellas que niegan el contacto con su piel al recién nacido, que cierran los ojos o miran a otro lado ante cualquier tipo de maltrato. Las causas son muchas, entre ellas ser jóvenes, no tener educación, haber carecido de madre, haber sufrido situaciones de maltrato, quedar embarazada varias veces en poco tiempo, tener un hijo sin haberlo deseado. Estas madres serán emocionalmente inaccesibles e incapaces de amar.

8 de octubre de 2024
El estrés, o distrés, es el resultado del agotamiento completo de nuestros sistemas de adaptación ante situaciones de peligro o tensión constante. Cuando el cuerpo ya no puede responder con las señales de alerta habituales, la persona puede sentir que se desmorona. La sensación es de colapso, de no tener fuerzas para seguir adelante, lo que deriva en un estado de postración física y mental del que es difícil salir. El estrés, o distrés, es el resultado del agotamiento completo de nuestros sistemas de adaptación ante situaciones de peligro o tensión constante. Cuando el cuerpo ya no puede responder con las señales de alerta habituales, la persona puede sentir que se desmorona. La sensación es de colapso, de no tener fuerzas para seguir adelante, lo que deriva en un estado de postración física y mental del que es difícil salir. Una situación de amenaza o tensión sostenida en el tiempo provoca síntomas como crisis de llanto, ataques de pánico, deseos de huir, comer en exceso, consumir drogas, nerviosismo, problemas físicos (como dolores de cabeza o estómago), temblores, entre otros. Vivir en peligro constante, aunque sea emocional o psicológico, conduce a lo que conocemos como estrés crónico. Estrés y ansiedad: cómo reaccionamos Cuando una situación de estrés se prolonga, nuestros mecanismos de defensa pueden verse superados. A partir de aquí, se abren dos caminos posibles: Respuesta negativa: aparición de ansiedad disfuncional En este escenario, la persona experimenta una sensación de parálisis: se siente incapaz de actuar, incluso si se le indica qué hacer. Este estado de inacción se acompaña de una sensación de opresión física, comúnmente en el pecho, lo que conocemos como angustia. Ejemplo práctico: Imagínate a alguien enfrentándose a una situación laboral muy exigente, con plazos apremiantes y un jefe que no le da apoyo. Esta persona empieza a sentirse incapaz de cumplir con las demandas, se siente cada vez más estresada y no toma ninguna decisión para cambiar la situación. Como resultado, su ansiedad aumenta, hasta que incluso fuera del trabajo siente opresión en el pecho, no duerme bien, y empieza a sufrir problemas digestivos. Se encuentra en un estado de parálisis, atrapada en la ansiedad. En este tipo de respuesta negativa, la persona inhibe sus acciones o realiza conductas que no están alineadas con sus valores. Por ejemplo, puede aceptar tareas que no quería hacer por miedo a la reacción de los demás o actuar de una forma que genera más malestar. Esta contradicción interna alimenta la ansiedad, ya que la tensión creada no encuentra una vía de salida adecuada. 2. Respuesta positiva: manejo del estrés y eustrés En este caso, la persona desarrolla una capacidad de adaptación que le permite sostener el estado de alerta el tiempo necesario para resolver la situación. Puede tomar decisiones que están en línea con sus valores y necesidades, lo que reduce la tensión y la energía acumuladas. Ejemplo práctico: Un estudiante universitario se enfrenta a exámenes finales. Aunque está nervioso y estresado, organiza su tiempo, establece prioridades y pide ayuda cuando lo necesita. Como resultado, siente una dosis de ansiedad que le impulsa a estudiar y prepararse mejor, pero no lo paraliza. Al tomar decisiones alineadas con sus objetivos, la tensión disminuye después de realizar las tareas, y el estrés se convierte en algo útil, lo que se conoce como eustrés o ansiedad positiva. ¿Cómo surge la ansiedad disfuncional? Cuando no logramos dar una respuesta adecuada ante una situación estresante, ya sea por miedo o porque va en contra de nuestros valores, se genera un estado de tensión interna. Esta tensión, al no liberarse, se convierte en ansiedad disfuncional. La emoción que en un principio debería habernos movido a actuar, en cambio, se transforma en inquietud y parálisis. Por ejemplo, ante una situación amenazante, como un conflicto interpersonal, si no sabemos cómo responder o tememos hacerlo, nos quedamos atrapados en la duda. Esa indecisión nos mantiene en un estado de constante movilización interna que no se descarga en acción, lo que crea ansiedad crónica. ¿Cómo prevenir la ansiedad negativa? La clave está en aprender a gestionar el estrés antes de que se convierta en ansiedad disfuncional. Si ante un estímulo estresante somos capaces de tomar decisiones acertadas y actuar en sintonía con nuestras necesidades y valores, la ansiedad se convierte en una herramienta útil para la adaptación. En este sentido, la ansiedad sana o eustrés es aquella que nos moviliza para resolver un problema y desaparece una vez cumplida la tarea.
8 de octubre de 2024
Las situaciones externas generan cambios en diferentes sistemas del cuerpo: el sistema nervioso autónomo, que nos defiende de lo que podemos percibir; el sistema inmune, que nos protege de amenazas invisibles; y el sistema endocrino, que transmite mensajes químicos a áreas donde no llegan las señales nerviosas directas. Las situaciones externas generan cambios en diferentes sistemas del cuerpo: el sistema nervioso autónomo, que nos defiende de lo que podemos percibir; el sistema inmune, que nos protege de amenazas invisibles; y el sistema endocrino, que transmite mensajes químicos a áreas donde no llegan las señales nerviosas directas. Entre las hormonas más importantes para la vinculación emocional están la oxitocina y la vasopresina, producidas por el hipotálamo. La oxitocina favorece las conductas de apego y prosociales, incrementando la confianza y la sociabilidad. Este efecto se debe a su capacidad para regular la respuesta al miedo en la amígdala y estimular los circuitos de recompensa, generando placer cuando estamos cerca de seres queridos. Por otro lado, la vasopresina juega un papel más específico en las relaciones de pareja, fomentando comportamientos monógamos. La integración funcional del sistema nervioso Para que nuestras respuestas emocionales y conductuales sean adecuadas, es necesaria una integración funcional de los componentes del sistema nervioso en dos dimensiones: - Vertical: Abarca desde el cuerpo, pasando por el sistema nervioso y el sistema límbico, hasta llegar a la corteza prefrontal, responsable de la regulación emocional. - Horizontal: Implica la coordinación entre el hemisferio izquierdo, que se enfoca en detalles y análisis, y el derecho, más intuitivo y emocional. Cuando esta integración falla, especialmente en momentos de alta carga emocional, se produce lo que se conoce como un "secuestro amigdalino". Este fenómeno ocurre cuando el sistema límbico, en particular la amígdala, toma el control, generando respuestas automáticas de lucha o huida sin la regulación adecuada del "corteza prefrontal", que es la parte encargada de tomar decisiones racionales. Esta desconexión puede llevar a respuestas emocionales exageradas y disociativas, comunes en personas que han sufrido traumas o maltrato. El impacto del trauma y el maltrato en el cerebro El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es un claro ejemplo de cómo el cerebro puede revivir estados emocionales intensos asociados con experiencias traumáticas. Cuando recordamos un evento traumático, no solo revivimos la experiencia de forma consciente, sino que también reactivamos las áreas cerebrales involucradas en ese momento, como la corteza visual, auditiva y motora, así como las regiones emocionales como la amígdala. Esto consolida el sufrimiento y puede hacer que la vivencia traumática se perpetúe. En personas que han experimentado abuso o maltrato, el hipocampo también juega un rol crucial, ya que sufre una alteración que afecta la capacidad de regulación emocional. Esto se traduce en una activación constante de la amígdala y una desactivación de la corteza prefrontal, lo que lleva a reacciones explosivas, agresividad e incluso fenómenos disociativos. El desarrollo cerebral: Ventanas críticas y vulnerabilidad El desarrollo del sistema nervioso es un proceso que comienza en el nacimiento y continúa hasta la tercera década de la vida. Durante este tiempo, existen "ventanas de oportunidad" en las que el cerebro es especialmente plástico y sensible a estímulos externos. Estos periodos críticos permiten un desarrollo óptimo si el entorno ofrece los estímulos adecuados. Sin embargo, si el niño o niña experimenta maltrato o negligencia en estas etapas, el daño puede afectar de manera duradera su salud mental y física. La "neurogénesis", o el nacimiento de nuevas neuronas, es otro proceso fundamental en el desarrollo cerebral. Al principio, las conexiones neuronales son promiscuas y poco eficientes, pero gracias a un proceso llamado "poda neuronal", las conexiones menos usadas se eliminan y se fortalecen las más necesarias. Este proceso es esencial para mejorar la eficiencia de la red neuronal, y se da principalmente a los dos años de vida y luego nuevamente en la adolescencia. La importancia del apego en la regulación emocional Las figuras de apego, como los padres o cuidadores, son esenciales para el desarrollo saludable del niño. Ayudan a configurar la regulación emocional y a establecer disposiciones que moldearán el carácter y la capacidad del niño para anticipar y planificar sus acciones. Durante los primeros años, el cerebro no está completamente desarrollado; las únicas áreas funcionales son algunas del sistema límbico, que gestionan las respuestas emocionales y corporales más básicas. Por lo tanto, el bebé depende completamente de sus cuidadores para modular estas emociones y aprender a regularse. Una adecuada "integración vertical" del cerebro, desde las áreas emocionales hasta las de control racional, depende del establecimiento de relaciones de apego seguras y estables. Si esta integración no ocurre de manera correcta, el niño puede desarrollar dificultades emocionales que persistan en su vida adulta. El hemisferio izquierdo y derecho: Complementos en la experiencia humana En cuanto a la división hemisférica del cerebro, el hemisferio izquierdo se encarga de procesar detalles, hechos y tareas lingüísticas, mientras que el hemisferio derecho gestiona las emociones y la percepción global. Ambos hemisferios colaboran para formar una experiencia completa, en la que el hemisferio derecho vive las emociones y el izquierdo les da voz, convirtiéndolas en un relato coherente. Cuando no existe una buena coordinación entre ellos, el relato puede ser frío y distante, o visceral y descontrolado, lo que conlleva dificultades en la regulación emocional. Conclusión: La neuroplasticidad y las segundas oportunidades Afortunadamente, el cerebro humano es flexible y, aunque los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de un sistema nervioso saludable, existe una segunda ventana de oportunidad durante la adolescencia, cuando el cerebro atraviesa otro proceso de poda neuronal y reorganización. Esto permite que, con las intervenciones y el apoyo adecuados, sea posible reparar en parte las redes neuronales dañadas por el trauma o el maltrato temprano. En resumen, el desarrollo del sistema nervioso y la regulación emocional dependen en gran medida de las relaciones interpersonales y de un entorno enriquecedor durante las etapas críticas de la vida. Un apego seguro y relaciones significativas pueden proporcionar las herramientas necesarias para desarrollar una regulación emocional efectiva y resiliencia ante las adversidades.

8 de octubre de 2024
Mamá no me das nada de comer y tengo hambre. Ni siquiera me hablas o contestas, me siento muy triste en este líquido estéril que me tiene el cuerpo entumecido. Noto alterado mi corazón, tengo la respiración agitada, siento un nudo en el estómago. Estoy tensa, tengo muchos cambios de temperatura, paso de estar congelada a sentir calor. No experimento buenas sensaciones, tengo muchas ganas de salir de esta piscina y conocer el mundo. Este vientre es muy desagradable, hay muchas turbulencias y apenas puedo dormir. Siento desde aquí que estás triste, deprimida, angustiada, asustada y eso me hace sentir insegura, tengo frío, miedo y mucha desconfianza. Mamá no me das nada de comer y tengo hambre. Ni siquiera me hablas o contestas, me siento muy triste en este líquido estéril que me tiene el cuerpo entumecido. Noto alterado mi corazón, tengo la respiración agitada, siento un nudo en el estómago. Estoy tensa, tengo muchos cambios de temperatura, paso de estar congelada a sentir calor. No experimento buenas sensaciones, tengo muchas ganas de salir de esta piscina y conocer el mundo. Este vientre es muy desagradable, hay muchas turbulencias y apenas puedo dormir. Siento desde aquí que estás triste, deprimida, angustiada, asustada y eso me hace sentir insegura, tengo frío, miedo y mucha desconfianza. Espero que fuera me espere algo de seguridad y de placer porque aquí cada día que pasa me siento peor. Este cordón que tengo en mi ombligo me molesta, y no sé para qué sirve ya que hace tiempo que dejo de administrarme alimentos. Esto esta oscuro, es demasiado hostil. ¿Cuándo voy a salir? Esta placenta se ve muy frágil, y tengo tanta hambre que no descarto que cualquier día la acabe devorando. Creo que llevo aquí seis meses, aunque pareciera que llevo una eternidad. Me siento muy alejada y separada de ti. Siento que no soy bien recibida en tu vientre y que este embarazo no lo has deseado. El nacimiento, es un paso crucial, es el paso de estar tranquilos en unión con nuestra madre a salir a un mundo hostil, frío, lleno de luz y ruido, y separado de ella. Para mí era lo contrario, experimentaba soledad en aquel lugar lúgubre que era la barriga de mi madre. Tenía activado incluso antes de nacer el instinto de supervivencia que nos pone en estado de alerta; me decía «Si no me cuidan, me muero». Mi madre no me daba contención, cuidados, nutrición o protección. Temía morirme. Al nacer me puse en contacto con la muerte, y lo que me salvo de la muerte fue estar en relación con un adulto amoroso, cuidador y protector. No tuve sintonía contigo ni estando dentro ni al salir. A penas quisiste tenerme entre tus brazos cuando nací, me miraste como decepcionada, quizás esperabas ver a un niño, pero allí estaba yo, camino de convertirme en una niña. Esto se confirmó para mi desgracia porque pocas veces te sorprendieron mirándome, hablándome, tocándome, acariciándome, cogiéndome, meciéndome, achuchándome, abrazándome o teniéndome junto a tu pecho y corazón. Estaba claro que no querías pasar tiempo conmigo. Era incómodo y me creaba un gran disgusto ver que no sonreías ni me mirabas, pero él, aquel ser poco mayor que yo se llevaba todas tus atenciones y cariños. No entendía porque a él le amamantabas y le decías todas las frases de cariño y amor que a mí eras incapaz de decirme. Cuando veía lo mucho que le querías me ponía a llorar buscando un poco de ese amor, cuidado y protección, del cual yo no era merecedora. Era un llanto de dolor que reclamaba contacto humano. Entonces venia papá y él me acunaba entre sus brazos, entonces podía dormir y sentirme viva. Él me sonreía cada vez que me miraba, y entonces yo le devolvía una sonrisa, éramos cómplices de una felicidad que ni sabíamos que creábamos. Pero no me sorprendía tu desprecio y falta de amor, era como si no pudieras querer a nadie, como si esa capacidad no existiera en ti. No sentías amor ni siquiera por ti, no te prestabas atención, no te apreciabas, ni cuidabas, no aceptabas tus propias necesidades, no eras auténtica con lo que sentías, no tenías en cuenta las diferentes partes de ti misma, no te comprometías con tu salud ni bienestar, no eras capaz de relajarte, descansar y dejar que otro tomase la iniciativa, entonces como te iba a pedir que cuidaras de mí, tu bebé, lo que tú no tenías, hacía que nos dispusieras del espejo necesario para podérmelo reflejar a mí. Tenías un comportamiento impredecible e incoherente, alguna vez me besabas o acaricias, pero pronto caías en la cuenta de que te habías confundido de bebé y entonces me soltabas de tus brazos como si mi sola presencia te quemase y le mecías a él. Por eso nunca pude experimentar sintonía contigo. Todo era difuso, confuso e inestable, no existía continuidad o regularidad en nada de lo poco que me ofrecías. Nuestro contacto era muy débil y mis necesidades de seguridad, cuidado y amor eran satisfechas de vez en cuando por papá. A veces temía el contacto, tu contacto. Temía la cercanía, tu cercanía. O por el contrario me volvía dependiente con papá y lloraba cada vez que se tenía que ausentar porque sabía que con su partida también perdía mis cuidados. Nunca me escuchabas y cuando parecía que lo intentabas, eras incapaz de entenderme. Era como si hablásemos diferentes idiomas y nuestras señales nunca fueran a ser descodificadas. Decías que era hiperactiva y que no podía estar quieta. Lo que pasaba realmente era que desconocía mis emociones, no sabía diferenciarlas y cuando acudían a mí, la energía que generaban se quedaba atrapada y bloqueada en mis músculos, la almacenaba en mi organismo creando un estado de activación y agitación que consumían toda mi vitalidad. De bebé, solo podía comunicarme a través de las emociones y del movimiento para atraer tu atención. Podía sentir tus estados emocionales por tus gestos petulantes, tus gruñidos, tus movimientos bruscos, el tono elevado, y aquella intensidad de tu voz y tu mirada me arañaban mi frágil cuerpo y fraccionaban mi mente. Tenía la sensación de estar bloqueada todo el tiempo. Cuando me enfadaba me regañabas, es así que aprendí a ocultar mi enfado; cuando lloraba te reías de mí, ahí aprendí a reprimir mis lágrimas, y cuando tenía miedo te burlabas de mis inseguridades. Definiría nuestra relación como inesperada y obligada, nos sumergíamos en el mar del miedo y la desorientación cada vez que entrabamos en contacto. Cada indiferencia tuya me provocaba una herida, una pérdida, necesitaba de alguien que pudiera curar ese trauma. No podía comunicar mi mala experiencia, verbalizarla o liberarla de ninguna manera. Esa tensión, esa carga emocional era traumatizante. La ausencia de una relación reparativa hizo que me volviera distante y conociera mis primeras conductas de autorreparación. Las emociones estaban bloqueadas y guardadas bajo llave, hasta que, en momentos de mucha tensión, fallaban mis mecanismos de defensa y tenía una reacción desmesurada ante una circunstancia que no merecía tal reacción, y me quedaba sorprendida. Estas reacciones me habían costado alguna amistad, relación de pareja o habían logrado que me despidieran de varios trabajos. Al no soltar la energía contenida de la emoción, la acumulaba y la bloqueaba, esto me hacía sentir difusa y con malestar. El fondo musical de mi día a día era el de un réquiem, aprendí a reconocer que lo que experimentaba era ansiedad, y cuando era demasiada intensa me causaba dolor. Me sentía indefensa, estaba tensa y lo único que me tranquilizaba era chuparme el pulgar, meterme el chupete en la boca o abrazar fuerte a mí gatito de peluche. Sentía que tú no estabas presente para mí y deduje que mis emociones nos desconectaban, era mejor evitarlas. Empecé a tener miedo y a desconfiar de las personas, cualquier contacto me generaba estrés. Vivía con tensión muscular, y la mayor parte del tiempo me sentía como cuando flotaba en el líquido amniótico, congelada. Aprendí que llorar con tristeza no correlacionaba con recibir afecto o una respuesta, pero si reía a carcajadas o hacia alguna travesura al menos venias a gritarme. Aprendí a interpretar tus gritos, insultos y escupitajos como caricias, a inventar que era tu forma de dar afecto y es así como aprendía a realizar esta sustitución de sentimientos para poder vivir. No voy a negar que al principio pase mucho miedo. Al no apoyarme ni darme seguridad, ni cariño ni amor me forjé una personalidad miedosa. Tenía miedo a estar sola, a necesitar apoyo y no tenerlo, a qué pasaría de mí si tú y papá me abandonarais. Eran miedos genuinos, pero tú no le dabas importancia. O sentías los mismos miedos y hacías como que no los tenías para no conectar con la niña que alguna vez habías sido. Con ocho años tenía varias explicaciones a por que me tratabas de aquella manera inhumana. Trataba de entender y explicar porque no me querías. Me inventé varios motivos: primero pensé que vosotros, tú y papa, erais buenos y yo era mala y por tanto me merecía ese trato. Después pensé que no estabais bien y yo tampoco, pero me tenía que aguantar. Y, por último, pensé que erais malos. Cuando pensaba esto último recurría a mi imaginación, dependía de vosotros así que busque diferentes formas para manejar mi malestar; soñaba y fantaseaba, creaba amigos imaginarios, buscando salvadores, deseaba que viniera a rescatarme algún superhéroe o alguna hada madrina, pero nada de eso hizo ocurrió ni surtió efecto. Al menos por aquellos tiempos la imaginación me ayudada a manejar el malestar, y por algunos minutos me olvidaba del maltrato gracias a las situaciones imaginadas. Lo malo es que de tanto repetir estas ensoñaciones acabe por confundir la realidad con la fantasía. Me convertí en una niña enfadica y triste. Mi papel surgió efecto, venías a desahogar tu malestar sobre mí y yo tenía mis minutos de gloria, aquellos en los que existía y era vista. Es así también como me volví una niña supertensa, supervigilante, y que no podía estar quieta para no pensar en el vació tan enorme que estabas cavando dentro de mí. Me convertí en la víctima de todas las peleas que tenías con papá, y cuando nos pillabas discutiendo a mi hermano y a mí, siempre acababa por recibir el castigo yo. Tenía la sensación de romperme por dentro, de ser una niña con papá, otra niña contigo, otra con mi hermano y otra cuando estaba sola. En realidad, me sentía fragmentada, y ni si tan siquiera sabría decir cuál de todas esas niñas era, ¿era todas o quizás ninguna? Y todo esto había venido a raíz de la relación que tenía con Eugenio. En pleno diván había experimentado mi niñez y caído en la cuenta de por qué mis relaciones eran tan caóticas, de porque en mi vida no había límites y reinaba el desorden en todos los ámbitos. Debido a mi infancia tenía dificultad para establecer relaciones duraderas, a veces buscaba estar cerca de mi pareja y otras sin saber el motivo le evitaba. Estaba alerta, y los encuentros me generaban ansiedad, tenía miedo de que me hicieran daño. Me costaba mostrarme y fingía ser alguien que no era. La tensión que albergaba la sustituía por una risa incontrolable, mostrando una alegría exagerada y me esforzaba por agradar. Era desconfiada y me costaba intimar, debido a esto y más síntomas tenía problemas en muchas situaciones sociales. Nos relacionamos con las personas a través de las etiquetas que les adjudicamos y no por quienes realmente son.

8 de octubre de 2024
Gateaba por la vida como podía, con los recursos, habilidades y destrezas que iba aprendiendo en cada momento; obviamente no tenía los mismos recursos cuando era bebé que ahora. Sin embargo, mis experiencias se iban sumando y se grababan en mí inconsciente dejando las bases de la mujer adulta que sería y soy, aunque por aquel entonces no fuera consciente de ello. Gateaba por la vida como podía, con los recursos, habilidades y destrezas que iba aprendiendo en cada momento; obviamente no tenía los mismos recursos cuando era bebé que ahora. Sin embargo, mis experiencias se iban sumando y se grababan en mí inconsciente dejando las bases de la mujer adulta que sería y soy, aunque por aquel entonces no fuera consciente de ello. Estas experiencias estaban hechas de sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos y creencias que me limitaban. Creaban mi estructura yoica, la base de lo que sería mi personalidad, el andamiaje sobre el que se sustentará la forma en que me relacionaría con el mundo. Pasé por diferentes etapas de desarrollo que me fueron moldeando de diferente manera. Siempre me decía que si quería aprender tenía que equivocarme. Se aprende mucho más equivocándote y repitiendo las cosas que haciéndolo bien a la primera. En ese sentido era una experta del fracaso. Fracasar varias veces era mi sello. Me sentía tonta, incapaz, desvalida. Y tener que esforzarme me ayudaba a lograr mis objetivos, aunque a veces me inundara la sensación de incapacidad y de estrés. Se despertaban mis miedos, enfados y preocupaciones que cesaban cuando a la novena o veinteava vez lograba mi meta. Me sentía muy mal cuando me comparaba con mi hermano, sentía que era inferior y experimentaba vergüenza. Buscaba un ideal que yo quería para mí, o en su defecto ser la niña que mis padres pretendían que fuera. A veces, estando con Eugenio regresaba espontáneamente a esta etapa infantil y me sentía como la niña indefensa de entonces. Mis traumas regresaban al presente, invadiéndolo. Si no me daba un beso nada más llegar del trabajo, lo interpretaba como que no me quería, y ese estímulo emocional activaba un recuerdo pasado con mucha carga emocional, y de repente era como si esa niña tomara las riendas. Esto me provocaba ansiedad porque me sentía pequeña, frágil y vulnerable en el cuerpo de una adulta que aparentemente se manejaba bien en el mundo exterior. Nada más lejos de la realidad. Al abrir los ojos en el hospital ya hice mi primera pregunta ¿es seguro estar aquí, hacer saber mis necesidades y esperar que me cuiden? Más bien la respuesta era que no o eso había intuido al poco de fundirse el espermatozoide y el óvulo en aquella masa homogénea que dio paso a mi corporeidad. No vi satisfechas mis necesidades. Por el contrario, me obligaste a que me adaptase a lo que deseabas. No pude aprender a confiar en los otros y ni siquiera en mí misma. Pasaba demasiado tiempo sola. Dedicaba a poner el foco en mirar al techo o pensar en mi cuerpo, en las sensaciones y emociones que sucedían sin mi permiso. Estaba plenamente en el aquí y ahora, eso que tanto me cuesta realizar ahora que soy adulta. Estas sensaciones corporales me hacían conscientes de mi presencia física. Intentaba diferenciarme de ti, pero sentía lo mismo que tú sentías por mí, una mezcla de rechazo, odio y pena. No tenía capacidad de pensar, tan sólo de imitar tus sentimientos. Sentía en mi cuerpo lo que tu sentías, estábamos por primera vez sintonizadas, aunque casi que prefería no estarlo. Me sentía una extensión tuya, resonábamos y vibrábamos en la misma frecuencia. Como tú te sentías mal, yo también. Captaba cada sensación, cada emoción, cada manifestación de odio, rechazo, desprecio y alguna vez imagino que un poco de cariño. De esta manera fui creando la forma de hablarme y tratarme, lo que llaman ahora el dialogo interior. De bebé llegue a la conclusión de que no era importante ni valiosa, de que las necesidades de los demás eran más importantes que las mías y por tanto no debía atenderlas, sentía que molestaba y no era bienvenida. De aquí nació mi autosabotaje. No tuve un buen recibimiento al mundo, así que una parte mía se rechazaba, y como consecuencia tenía comportamientos destructivos; evitaba la proximidad física y emocional. Me retiraba a mi soledad y bebía, fumaba, hacia deporte, leía, estudiaba y comía de forma compulsiva para no sentir el dolor del vacío que había dejado la falta de conexión y contacto que tuve contigo, mi madre. Fui experta en sustituir afectos; la frustración por una sonrisa perpetua y poner buena cara, la soledad siendo socialmente correcta. Debajo de esa fachada existía un abismo, tensión y una gran sensación de aislamiento. Sabía que algo iba mal, mi terapeuta había tomado nota de los cambios que necesitaba realizar. Entre ellos se encontraba confiar en los demás, expresar lo que quería y no esperar que los otros supieran lo que quería sin pedirlo, modificar la creencia errónea de que las necesidades de los otros eran más importantes. Permitir recibir afecto y dejar de hablarme mal. Costaba diferenciar si mi voz interior era mía, tuya o un enemigo que quería destrozarme con aquellas frases hirientes y cargadas de negatividad. También detestaba ir a terapia por darme cuenta de todo esto. Era doloroso y me daba pereza ser consciente de mi pasado. Otra tarea detestable era hablar con mi niña interior, era una petarda y yo lo que tenía que hacer era tratarla con amabilidad y decirle frases bonitas como: Me alegro de existas, celebro que estés aquí. Voy a cuidar de ti. Te quiero tal y como eres. Te prestaré la atención que necesitas. Tus necesidades y seguridad son importantes para mí. Me gusta estar contigo, cogerte, hablarte, acariciarte. Me gusta pasar tiempo contigo. De recién nacida solo intentaba ser y estar tranquila, comer cuando tenía hambre, hacer mis necesidades, y dormir. Pero tú me lo ponías muy difícil. De mayor hacía regresiones espontáneas a esta etapa cuando experimentaba ganas de estar todo el día en la cama sin hacer nada. O tenía la necesidad de comer dulces o comida chatarra. También me pasaba cuando quería que Eugenio me cuidase en exceso, le demandaba mimos, achuchones, besos y abrazos, supongo que conectaba con aquella parte infantil que necesitaba ser atendida. Al principio me dabas de comer, y yo terminaba vomitando todo. Aquello te sacaba de quicio y optaste por dejar de darme alimentos. La primera vez que me cogiste en brazos me confortaste. Me sentí conectada, protegida, contenida, y segura, pero aquellas sensaciones sólo se volvieron a repetir muy de vez en cuando con papá. Cuando él me cogía con amor, o me trataba con cuidado, me acariciaba, me limpiaba y me hablaba con un tono agradable. Me sentía relajada, y pensaba que estaba a salvo, que alguien me iba a cuidar. Pero pronto regresaba tu trato brusco, fuerte, doloroso, me volvía a estresar y me tensaba, respiraba entrecortadamente por la ansiedad que me generabas. Lloraba y tu mensaje era que yo era una carga, tu carga, requería de tiempo y esfuerzo que preferías dedicar a mi hermano o en realizar actividades que te produjeran distracción y placer. Esto para mí era devastador, despertaba de nuevo mis miedos más arcaicos. Quizás todo esto me viniera a la cabeza justamente ahora que iba a ser madre. De bebé pasaba mucho tiempo simplemente siendo, y no podía decirte que me hacías daño. Demandaba atención, aunque me di cuenta de que estaba mejor sola. En los primeros meses estaba entretenida explorando el entorno y adquiriendo las habilidades de gatear o lamer todo lo que estaba a mi alcance. Mis necesidades individuales fueron trasgredidas, y supongo que por eso tarde tanto en desarrollar mi pésima autoestima. Aprendí a descuidarme y desamarme como tan bien me habías enseñado. Ahora debía aprender a cuidar y respetar mi cuerpo, o eso me dijeron en mi primera clase de mindfulness. Toda aquella parafernalia me costaba horrores. Veía absurdo tener que acariciarme, tocarme, ser sensual conmigo, pero eran barreras que me impedían avanzar y experimentar el dolor acumulado. Tenía dificultad con que me tocasen y dieran afecto. Así que iba a terapia en un intento de reconectar conmigo, necesitaba hacerlo para conectar con los demás; necesitaba conectar con los otros para que completasen y suplieran las necesidades y carencias que traía de fábrica. Había mantenido relaciones dependientes y había vivido con la idea de no valerme por mi misma. Mi relación con Eugenio era satisfactoria después de haber realizado mi largo y tortuoso proceso porque ahora éramos dos personas adultas que estaban bien por sí mismas, pero que juntas estábamos todavía mejor. Ahora teníamos el bonito y duro trabajo de cuidar de nuestro hijo y no dejar que los patrones de nuestra infancia y nuestros guiones de vida afectasen de manera negativa. Era hora de romper con el ciclo, y empezar con uno nuevo cargado de luz y de esperanza.

8 de octubre de 2024
La primera vez que mamá me dejo solo en la cuna, no me lo esperaba. En cuanto abandono la habitación me puse a llorar. Al rato escuche decir a papa: «Fíjate qué hijo más mal educado, no hace ni cinco minutos que te has ido y ya está llorando como una histérico. Yo de pequeño nunca me comportaba así. Seguro que lo hace para llamar la atención» La primera vez que mamá me dejo solo en la cuna, no me lo esperaba. En cuanto abandono la habitación me puse a llorar. Al rato escuche decir a papa: «Fíjate qué hijo más mal educado, no hace ni cinco minutos que te has ido y ya está llorando como una histérico. Yo de pequeño nunca me comportaba así. Seguro que lo hace para llamar la atención». Era demasiado pequeño para saber si mamá iba a volver o no, o cuándo iba a hacerlo, o si iba a estar cerca o lejos. Y, por si acaso, lo único que me salía de forma automática e instintiva era llorar para que me diese alguna explicación o me tranquilizase sabiendo que regresaría, y que no me iba a abandonar. Aquello no sucedía yo pensaba siempre en lo peor. Cada vez que se separaba, lloraba porque experimentaba una sensación de abandono y creía que se iría para siempre. Lo peor de todo era cuando mamá me decía: «cómo sigas lloriqueando no me vuelves a ver»; «si eres malo, mamá se va»; «si te portas mal, no te querré». No entendía porque papá y mamá me decían aquellas cosas, ¿acaso él no lloraría si mamá se fuese de casa sin decirle nada y sin saber si ella iba o no a regresar?, ¿Cuántas horas esperaría papá, alegre y despreocupado, antes de empezar a llorar? ¿No empezaría a llorar antes incluso de que ella saliera de casa, no la seguirá por la escalera, no correrá tras ella, no intentará agarrarla sin temor a dar un espectáculo delante de todos, no se arrodillará ante ella y le suplicará? ¿Acaso comportarse así sería «infantil» o «egoísta» por su parte? Es fácil ser paciente cuando uno está convencido de que la persona amada volverá, ¿y cuando no es así? Y cuando existen dudas o existe la certeza de que su mujer no piensa volver, desde luego papá no sería paciente y sería más llorica que yo. Tan sólo necesitaba sentir su contacto físico, su calor, recuerdo que de recién nacido sólo lloraba si me dejaban mucho tiempo solo en la cuna, pero al estar en brazos de mamá me tranquilizaba tanto que me dormía nada más mecerme. Cuando crecí deje de demandar tanto, me conformaba con tener su contacto visual, con perderme en aquellos ojos azules. Estaba contento, al menos durante un rato. Solo con verla me valía, y si me sonreía y me decía cositas de vez en cuando, aunque no las entendería, entonces ya era él bebe más feliz del mundo. Sé que era absurdo llorar cuando mamá se iba a trabajar, pero hace más de 100. 000 años, los bebes no se separaban de sus madres, pues eso significaba quedarse tirados en el suelo, desnudos y era peligroso. Yo estaba refugiado, alimentado y abrigado. Pero, tan pronto como mamá desaparecía me ponía a llorar «como si me matasen». La muerte fue, durante miles de años, el destino de los bebés cuyo llanto no obtenía respuesta, aquello lo tenía grabado en mis genes prehistóricos. Por supuesto, que mis circunstancias eran muy distintas, pero mis células no habían aprendido eso y cuando mamá me dejaba en la cuna, ella sabía que no iba a pasar frío ni calor, que estaba protegido, que no me devorarían los lobos, ni me picarían los insectos; sabía que estaría a sólo unos metros, y que acudiría al menor problema. Todo eso ella lo sabía, pero yo no. Así que reaccionaba como un bebé del paleolítico. Mi llanto no respondía a un peligro real, sino a una situación, la separación de mamá. Conforme crecí, aprendí a saber que no estaba en peligro y que mamá volvería. Me quedaba tranquilo mientras mamá iba a trabajar o se iba a ver una película, pero rompía a llorar cuando me perdía en la calle o en el supermercado. Mamá me solía venir a buscar a la salida del colegio, como buen niño que era terminaba siempre manchado de arena, pinturas o con piedras en los bolsillos. Mamá a veces no me prestaba interés ni me escuchaba con atención, o me decía frases hirientes: «¡Qué manos llevas! ¿Cómo puedes ensuciarte tanto? ¡Pero mira cómo te has puesto los pantalones nuevos! ¡Tienes manchada toda la bata y encima la has roto! ¿Es que te crees que estoy para arreglar tu ropa todo el santo día?». Cuando estaba cansada me daba pocos besos y abrazos, había días que se negaba a llevarme en su regazo, papá si solía hacerlo y también me llevaba a caballito, aunque había días que me recibía incluso con frialdad. Me sentía muy triste cuando esto sucedía, entonces me iba parando en todos los escaparates y pedía todas las golosinas o juguetes que veía simplemente para «llamar la atención». Necesitaba saber que mamá me seguía queriendo y si me compraba lo que le pedía me decía que significaba que no me había dejado de querer. Era como una especie de prueba de amor que a veces llegaba, y otras muchas no. Pero había situaciones peores, se trataba de aquellas veces que íbamos al parque. Detestaba cuando un desconocido se agachaba hasta ponerse a mi altura, me miraba fijamente a los ojos y se inclinaba hasta quedarse muy cerca de mi cara, pronunciaba con una cantinela característica y en tono agudo frases como: «¿Qué cosita tan linda!» y «cómo está el pequeño rey de la casa» entre otras; o, y el clásico «¡cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cu!». Aquel tonito me sacaba de quicio, pero si me pillaba de buen humor solía contestar con unas sonría, una mueca, abría los ojos o movía la cabeza y pronunciaba alguna palabra. El amable desconocido me devolvía una palabra o una sonrisa. Y de repente pasaba a ignorarme para ponerse a hablar con mamá. Ambos me quitaban la atención, conversaban entre ellos y se olvidaban de mí. No entendía lo que había pasado y no les quitaba el ojo de encima. Intentaba hacerme ver, me sacudía, decía algo, sonreía, si me desesperaba llevaba a quitarme los zapatos y tirarlos al suelo o golpear el carrito. Cuando me daba cuenta de que aquello no servía de nada, me quedaba con cara de asombro, preocupado. Me sentía muy nervioso por no comprender que estaba pasando. Alguna vez había suerte y mamá o el desconocido volvían a mirarme, aquello me calmaba al instante. Pero si seguían ignorándome me ponía a patalear, a gritar o a llorar a moco tendido. Mamá afirmaba que tenía celos de la desconocida, y en parte puede que tuviera razón. Aunque acaso ella no los tendría si yo me pusiera a hablar con otro niño y pasará de ella o si estuviera con papá en un restaurante y se acercase una extraña, la saludase a mamá, le dijera dos preguntas cordiales o cuatro tonterías sobre el tiempo, y a continuación se sentase a la mesa y se pusiera a hablar sólo con papá durante dos horas, hablando de sus cosas, sin dedicarle ni una palabra, ni una mirada estoy seguro de que mamá se sentiría mal. Y se enfadaría si la persona en cuestión fuese joven, preciosa y vistiera de manera seductora. Aunque fuese una anciana seguro que también se pondría «celosa», nadie se puede sentir bien cuando otro te hace sentir excluido o ignorado, ¿acaso el desprecio no duele a cualquier edad? Es cierto que yo protestaba a los pocos segundos o cuando habían pasado apenas unos minutos. Y mama quizás se desesperaría a la hora, pero el tiempo es relativo. Unos segundos para mí era demasiado tiempo, y quizás ella podía soportar quince minutos y otras tres horas. Con los años aprendí diferentes estrategias y además no me importante tanto que mamá se separase o sentir la indiferencia de los adultos. Conocí trucos más eficaces para obtener su atención. Fui probando hasta dar con las formas más adecuadas, me quedé con aquellas que resultaban más eficaces, entre ellas estaban tirar de la ropa, recoger cosas del suelo y enseñarlas como si fueran tesoros recién encontrado, como una colilla, un envoltorio o un pañuelo, intervenía en la conversación con comentarios que no venían al caso, hacia preguntas, tiraba piedras, me acercaba a la carretera, o hacía cualquier cosa que sabía que iba a provocar una respuesta inmediata mamá o su acompañante. A mamá muchas de ellas maneras de llamar su atención no le gustaban, algunas me las prohibió. En vez de atención, a veces se enfadaba. Y eso hacía a su vez que yo me pusiera más pesado. No comprendía porque al coger cosas del suelo como un caracol, una hormiga o una cucaracha, mamá me reñía en vez de felicitarme. Si me reñía porque pedía brazos, yo pedía más brazos; si se enfada porque llamaba su atención, interrumpía más. No lo hacía para desafiar o fastidiarle, lo hacía porque no sabía que otra cosa hacer para que me viera. Y eso lo lograba, agradecía aquellos: estate quieto, para, ya vale o no sigas haciendo eso. No me consideraba alguien exigente o que requiere de exceso de afecto. Pero vamos digo yo que no me iban a provocar ningún «trauma psicológico» por sonreírme demasiado, o por decirme muchos «cuchi, cuchi». Cuando lloraba o me portaba mal lo hacía reclamando atención, no por maldad o capricho, sino por necesidad y por amor. Si hubieran sabido que lo único que necesitaba era una sonrisa de vez en cuando, una caricia, una palabra, eso me hubiera ayudado a tranquilizarme. Por las noches, la situación cambiaba. Sentía la necesidad de dormir con mamá y esto a papa no le hacía mucha gracia. Alguna vez escuché a mamá hablar con una amiga y contarle esta situación como intentando comprender si hacia bien o no dejándome dormir con ellos cuando yo tenía ya siete años. —Antes le metía a veces en la cama con nosotros para que mamase cuando quisiera, era la única manera en que nos dejaba dormir. Ahora tiene que dormir con nosotros todos los días o si no empieza a gritar para que estemos con él hasta que se duerme. Pero, claro, su padre dice que no puede ser, que al final se va a tener que ir él de la cama. —Nuestro hijo dormía con nosotros, pero a los tres años ya decidimos que durmiera solo en su habitación. Aunque es verdad que conozco a padres que ponen una cama supletoria. Quizás deberías valorar esa opción. No entendía porque papá que tenía treinta y cuatro años y era lo bastante mayorcito para dormir solo tuviera que dormir con mamá y yo no pudiera hacerlo. Si con treinta y tantos años necesitaba dormir acompañado era él quien tenía el problema y no yo, ¿Cómo esperaba que si a él le angustiaba y daba miedo dormir sólo no me pasara a mi lo mismo que tan sólo tenía siete añitos? A mí no me importaba que papá se quedase y dormir los tres juntos. Yo era generoso y comprensivo: quería dormir con mamá, pero no me oponía a que papá también se quedase. Alrededor de los ocho años, mis padres acabaron por obligarme a dormir solo en mi cuarto. A cambio me compraban muchos juguetes, llegue a acumular un armario entero. Pero de nada me servían porque no tenía con quien jugar, ellos apenas estaban en casa y a quien más veía era a una chica joven que se pasaba toda la tarde con el teléfono en la mano y me acostaba cuando consideraba que era la hora de dormir. Era lo que ahora llaman un niño malcriado, tenía muchos objetos materiales, incluso un teléfono móvil y una tablet donde podía ver un montón de dibujos, pero eso no me hacía feliz. Además, tampoco me sentía comprendido con mamá cuando me obligaba a prestar mis regalos. A veces íbamos al parque con un cubo, una palita, diferentes coches, muñecos y alguna pelota. Yo dejaba todos los juguetes desperdigados por el suelo, sin quitarles el ojo de encima. De repente algún niño desconocido, se sentaba al lado y sin mediar palabra me quitaba uno de mis tesoros. Aquello era intolerable, quien le había dado permiso para jugar. Intentaba recuperarlo quitándose de las manos, pero no me lo quería devolver. El intruso ofrecía resistencia, pero en un descuido o tras mucho forcejeo lograba quitárselo. Había días que no me importa prestar mis cosas, incluso intercambiarlas o era yo mismo quien se las dejaba, pero odiaba que me lo quitasen. Las veces que me ponía a pelear, mamá y otra señora venían corriendo y en vez de defenderme mi madre se ponía de parte del intruso: «Venga, déjale el juguete.», «¡Pide perdón ahora mismo, o nos vamos!» «¡Este niño es una egoísta!» A mi madre se le daba genial prestar mis cosas, qué fácil eras ser generosa con mis posesiones. Yo me preguntaba porque no prestaba ella su bolso, su libro o su teléfono móvil. ¿Acaso ella era más generosa, o es que mis juguetes no le importaban? No me imaginaba a mamá sentada en el banco del parque leyendo su libro y que alguien se acercase y sin mediar palabra se pusiera a leerlo. Y después dejase el libro y cogiera su bolso para ver que había dentro. Quisiera ver a mi madre en esa situación para ver si lo compartir o saber cuánto tardaría en decir algo. Sería gracioso entonces que le dijese. —Ya está bien, mamá, déjale el bolso a este señor, o me enfado. Usted perdone, caballero, es que mi madre no sabe compartir. ¿Le gusta el teléfono móvil? Llame, llame a quien quiera... ¡Tú calla, mamá, como sigas protestando te vas a enterar! Creo que a todos nos molesta que un desconocido nos toque nuestras pertenencias sin pedir permiso. Sólo a un amigo o familiar le prestamos nuestras cosas. Yo tenía pocas posesiones, y ese cubo, esos coches y esa pelota eran tan importantes para mí como lo era el bolso para mamá. El tiempo como dije antes se me hacía muy largo, y prestar un juguete durante unos minutos me resultaba tan difícil como a mi madre podría resultarle prestarle el coche a su vecino una semana o sus tacones preferidos a mi profesora. Además, esto de prestar cosas no me quedaba muy claro, un día se me acerco una niña poco mayor que yo, era muy mona y graciosa, yo tenía las llaves de casa y jugaba con ellas como si fueran un sonajero. La niña se acercó y me hizo monerías. Me dijo que si le dejaba las llaves y yo se las di a cambio de un muñeco. Mamá esta vez no dijo nada, hasta que la niña salió corriendo con las llaves y mamá la alcanzó para conseguirlas. Después me echo una bronca del copón y me dijo que no se me ocurriera volver a hacer eso. ¡No había quien la entendiera de verdad! Aunque peor lo pasaba cuando papá me decía que era un llorón y que me pasaba el día llorando. También decía que lloraba por tonterías y sin venir a cuento. Es cierto que yo lloraban más a menudo que los adultos, pero creo que tenía mis motivos. Lloraba cuando se me caía una construcción de lego que había tardado horas en realizar, cuando perdía en el videojuego o no lograba pasar de nivel, cuando no me compraban un helado, cuando íbamos al dentista, porque me recogían tarde del colegio, porque no encontraba la teta a la primera, porque tardaban en cambiarme el pañal, porque me daban tirones de pelo al peinarme, porque no quería irme a dormir tan pronto o no me gustaba el pijama que me ponían. Estaba claro que papá y mamá no lloraban por esas cosas o al menos yo no les había visto hacerlo. Pero sí que estaba seguro de que lloraban por otras situaciones. Me imaginaba diciéndoles cosas tristes que se me ocurrían: «Te van a hacer una inspección de hacienda.» «Me voy a morir de cáncer.» «Te van a despedir del trabajo.» «Papá no te quiere.» «Mamá tiene un amante.» «Tienes unas patas de gallo espantosas.» «Tienes muchas arrugas.» «Estás muy gorda.» «Tu equipo de fútbol baja a segunda.» A mi si me dijeran esas cosas no lloraría, pero estoy seguro de que ellos sí. A mí me afectaban cosas importantes como que mamá se separase unos minutos, intentar hacer algo y que me saliera mal, sentirme mal y no saber por qué es, no conseguir lo que quería. Todas esas son cosas, para mí desgracia, que ocurrían varias veces al día. En cambio, las cosas que a ellos les hacían llorar ocurrían cada mucho tiempo por eso parecían menos llorones, pero no era cierto, eran igual o más quejicas que yo. Si su equipo bajase a segunda varias veces al día, si les despidiesen del trabajo cada mañana, si se muriesen sus amigos, también ellos se pasarían el día llorando. Estaba claro que el mundo del niño era mucho más duro. Y lo que más rabia me daba es que ellos habían sido también niños, pero parecían haber olvidado ese sufrimiento.

8 de octubre de 2024
Tenemos que aprender a abrirnos, aprender a afrontar con honestidad y humildad aquello que no deseamos y rechazamos de nosotros mismos y en los demás. Tenemos que bajar con Dante a nuestro infierno personal, conocer en profundidad la oscuridad para emerger a la claridad de la plenitud. No existe separación sustancial entre los demás y nosotros. Conocer nuestras heridas, darles nombre es la clave para desidentificarnos del dolor y de los problemas para poder sanar, y realizar el viaje universal y mitológico del héroe que albergamos dentro. Tenemos que aprender a abrirnos, aprender a afrontar con honestidad y humildad aquello que no deseamos y rechazamos de nosotros mismos y en los demás. Tenemos que bajar con Dante a nuestro infierno personal, conocer en profundidad la oscuridad para emerger a la claridad de la plenitud. No existe separación sustancial entre los demás y nosotros. Conocer nuestras heridas, darles nombre es la clave para desidentificarnos del dolor y de los problemas para poder sanar, y realizar el viaje universal y mitológico del héroe que albergamos dentro. En nuestro interior vive una persona herida y también un sanador interno con el que debemos contactar. Todos estamos rotos, pero podemos recuperarnos. Las personas que encontremos en el camino son el crisol de trasformación, el encuentro cambia y da la posibilidad de mejorar del otro. La conexión actúa como un bálsamo calmante. Nos enfadamos con demasiada facilidad, permanecemos enajenados y separados de nosotros mismos y de la realidad. Las personas a veces acuden a terapia para recuperar su vida anterior, pero acaso no vivimos siempre nuestra propia vida. Quizás lo que necesitan es observar con atención aquello que no quieren o no pueden ver. Parar y estar presentes para aprender, para ver con claridad, franqueza y comprensión. Y con esta mirada renovada poder elegir las respuestas más adecuadas en cada situación y no repetir aquellas que están impulsadas por miedos o hábitos. Como dijo Melanie Klein, la gratitud es un síntoma de salud mental. Simplemente el contacto con otra persona ayuda a que la otra actúe de un modo mejor y más eficaz. Estar consciente con un otro desencadena fuerzas positivas. Pienso que para la profesión de terapeutas no se puede llevar a cabo un buen ejercicio profesional sin una preparación personal y esto incluye realizar nuestra propia terapia. Debemos conocer nuestras carencias afectivas, ya que para progresar hay que regresar. El sufrimiento es relacional, nuestra identidad es el resultado de nuestras relaciones. Hay que hacer las paces con el pasado y experimentar la vida adulta sin la carga de los sucesos de la infancia. Cualquiera que realice su propio trabajo personal y pase por el rol de paciente aprenderá a cuidar sin dañar, sin imponer en el paciente sus necesidades o heridas. Es una forma de aprender a amar y acompañar al otro. Pero antes de iniciar el rol de sanadores hay que sentirse sanado. Ya que cuando en lo desconocido aparece lo conocido, nos aporta seguridad y ayuda a saber cómo actuar. Cuando las dificultades y problemas sanaron por un recorrido realizado en nuestra psicoterapia, podemos albergar la esperanza y la certeza de que nuestros pacientes pueden recorrer un sendero similar y hallar la serenidad restaurando sus carencias. Las personas crecemos como resultado de la interacción entre nuestras necesidades y capacidad con los demás. La construcción del psiquismo se da en un proceso de interacción. Desde que nacemos, necesitamos de "un otro" capaz de leer y atender nuestras necesidades. Necesidades que nunca se cubren de forma completa, fomentando un mal crecimiento emocional en el infante. Aprender a depender es esencial. Saber recibir, aceptar cuidados y mostrarse vulnerables depende de las experiencias pasadas. Un niño no nace con autoestima y no sabe su valor. Adquiere una imagen de quien es en función del cariño y de la mirada que sus padres o cuidadores le proporcionan. Las dependencias son rechazadas porque nadie quiere volver a revivir la necesidad no cubierta de depender y sienten miedo de reexperimentar el sufrimiento de la ausencia, de la pérdida. Es un logro como sujetos psíquicos poder disfrutar de una sana dependencia, esperamos recibir afecto y al no lograrlo huiremos de la dependencia con defensas y corazas como puede ser el aislamiento y la soledad. Es esencial la necesidad de sentir y aceptar ternura, afecto y cariño. Quienes no se han sentido queridos temen querer porque eso implica la necesidad de ser queridos, y no pueden exponerse de nuevo a sentir la pérdida del afecto que no fue correspondido y causó mucho sufrimiento. Amar conlleva el riesgo de no ser amado. El amor en la vida adulta es la protección y el sostén afectivo para reparar la falta del mismo y para reparar de nuestra infancia las necesidades no cubiertas de seguridad, afecto y valoración. Estas ausencias puede dar paso a tres heridas: esquizoides, melancólicas y narcisistas. Si nos sentimos inseguros tenderemos al aislamiento. Al no tener cariño ni afecto nos hicieron sentir que no éramos merecedores de ser amados, instauraremos la autoinculpación como defensa, entrando en un estado melancólico donde se evitarán situaciones donde se repita la aparición de la tristeza y de no sentirnos queribles. Al no ser valorados ni sentirnos valiosos tendremos miedo a mostrarnos como somos y ser juzgados o menospreciados. Sentir que no somos valorados llevará a sentir rabia ante el dolor de la vergüenza y de la humillación, se activará la defensa narcisista desde la agresividad y el desprecio por los demás. Tenemos que saber que el paciente hace lo que puede y cuando puede hacerlo. La cura no se impone, se elige y decide en el momento en que se sienten capaces de hacerlo. Hay que caminar detrás del paciente, nunca adelantarle. Tras sentir el dolor del paciente, debemos repararlo dando una respuesta correctora, que repare emocionalmente, acoja y sea útil para la persona. Los conflictos se deben a escenas del pasado sin resolver que impiden la resolución de los conflictos actuales. Las personas nos mostramos desde nuestro conocimiento e historia relacional que nos permite y proporciona una seguridad conocida. Los miedos se superan hablando de ellos y conociéndolos. Los comportamientos autodestructivos (beber alcohol, comer en exceso o no alimentarse, la hipersexualidad, entre otras conductas) son formas de sobrevivir a la depresión y la desesperación.De evitar mirar el sufrimiento y soportar el dolor psíquico a cambio del daño físico que parece ser más soportable o una manera de sentirse vivo. Alivia poder reencontrase mentalmente con la situación traumática y poder expresar lo que se sintió. Ofrecer alternativas al recuerdo doloroso y poder ser esta vez protagonistas del mismo, sentir que tiene derechos y puede cambiar la historia, repara la escena convirtiéndola en otra menos conflictiva. Para crear relaciones diferentes a las aprendidas, primero necesitamos desprendernos del daño; luego podremos ofrecer algo nuevo, sanador y beneficioso. El sufrimiento se vence con ternura, al quedarnos con lo bueno que hemos recibido y descartar lo que nos hizo daño. Cuanto más negamos la parte que heredamos de nuestros padres, más difícil será deshacernos de aquello que no nos gusta de ellos y que nos hace sufrir. Ser conscientes de los aspectos de las relaciones que hemos evitado y ocultado nos ayuda a reescribir las vivencias de amor. La terapia restaura porque busca respuestas y permite que el dolor se integre con el cariño. El terapeuta construye con el paciente una historia diferente a la vivida desde la carencia o el exceso, proporcionando una basada en el cuidado y la comprensión amorosa.
8 de octubre de 2024
El útero es el hogar del niño durante nueve meses. Todo lo que el bebé experimenta antes de nacer queda almacenado en su cuerpo, en sus células y en su sistema nervioso. Desde el principio, somos seres conscientes. Cuando venimos al mundo tenemos esos nueve meses de vida, por tanto, nuestro cumpleaños debería celebrarse a los tres meses de nuestro nacimiento. Nuestra vida psíquica comienza incluso antes de nacer; los seres humanos perciben, sienten y reconocen estando en el útero. El útero es el hogar del niño durante nueve meses. Todo lo que el bebé experimenta antes de nacer queda almacenado en su cuerpo, en sus células y en su sistema nervioso. Desde el principio, somos seres conscientes. Cuando venimos al mundo tenemos esos nueve meses de vida, por tanto, nuestro cumpleaños debería celebrarse a los tres meses de nuestro nacimiento. Nuestra vida psíquica comienza incluso antes de nacer; los seres humanos perciben, sienten y reconocen estando en el útero. Existe una consciencia preverbal; la mayor parte de los procesos psíquicos son inconscientes y tan solo recordamos un pequeño porcentaje de nuestras percepciones, sentimientos y pensamientos. Un bebé parte de una fusión simbiótica con su madre, en la cual no puede distinguir con claridad entre él y ella. Se da, por tanto, una dependencia física y psíquica que se ve frustrada si la madre no es capaz de conectar con el bebé; esta desconexión supone una gran amenaza para el niño. Lo que llamamos trastornos o enfermedades son las manifestaciones de nuestro cuerpo como respuesta a las malas relaciones interpersonales que hemos vivido y que nos hacen sentirnos desvalidos, impotentes, traumatizados y atrapados. Estas carencias relacionales se muestran en síntomas físicos y psíquicos. Nuestra madre es la que nos programa la manera de lidiar, adaptar y afrontar el estrés. Los traumas no trabajados se reactivan con el embarazo; la madre puede entrar en una hiperexcitación crónica que transmite al feto a través del cordón umbilical. La mujer embarazada reproduce inconscientemente el vínculo que ella vivió en su seno materno. Asimismo, el padre conecta con sus experiencias infantiles y si estas fueron traumáticas y dolorosas, su futura paternidad le provocará ansiedad, estrés y tensión. A un bebé se le hace muy difícil refugiarse mentalmente en una madre traumatizada y tampoco puede establecer un vínculo emocional sano con ella. El trauma simbiótico se da cuando un niño no recibe las necesidades de afecto y cariño de su madre. Se siente en un estado de indefensión, desamparo e impotencia. Para sobrevivir, escinde las experiencias del miedo a la muerte, al dolor, la ira y la tristeza que le genera sentirse rechazado. Se da una fragmentación psíquica, se suprimen más reacciones de estrés y la sobreexcitación interna deja de exteriorizarse atacando al cuerpo y a la mente al no encontrar una salida. Los bebés son indefensos y al ser la madre la agresora o el padre, la víctima no puede asumir que quien tiene que cuidarle y protegerle le haga daño, por tanto, los idealizan y piensan que son ellos los culpables. Amar es aceptar al otro, dar afecto, ayuda y fomentar el desarrollo. Satisfacer las necesidades y proporcionar protección, acoger y dejar que la otra persona pueda diferenciarse como individuo, respetando su forma de pensar, sentir, desear y comportarse. Los padres traumatizados no pueden ofrecer esta forma de amar; su capacidad de apego está afectada y no cuentan con habilidades ni recursos emocionales ni mentales para ofrecer a sus hijos la atención y cariño que necesitan. Solo cuando los padres son conscientes de sus propios traumas y han sanado sus heridas podrán darse cuenta de lo que han hecho a sus hijos. Madres agresoras son aquellas que han intentado abortar o quitarse la vida junto a sus bebés, que han consumido drogas durante el embarazo, aquellas que niegan el contacto con su piel al recién nacido, que cierran los ojos o miran a otro lado ante cualquier tipo de maltrato. Las causas son muchas, entre ellas ser jóvenes, no tener educación, haber carecido de madre, haber sufrido situaciones de maltrato, quedar embarazada varias veces en poco tiempo, tener un hijo sin haberlo deseado. Estas madres serán emocionalmente inaccesibles e incapaces de amar.
8 de octubre de 2024
El problema y el fracaso de las relaciones de pareja se debe a que las personas eligen a las parejas en función de si les gusta alguien en vez de si les conviene. Son cuatro los elementos importantes: la sexualidad, la compatibilidad de caracteres, los valores y tener un proyecto en común. La falta de ilusión por compartir conduce a la búsqueda de alicientes externos que actúan en detrimento de la estabilidad de la relación. El problema y el fracaso de las relaciones de pareja se debe a que las personas eligen a las parejas en función de si les gusta alguien en vez de si les conviene. Son cuatro los elementos importantes: la sexualidad, la compatibilidad de caracteres, los valores y tener un proyecto en común. La falta de ilusión por compartir conduce a la búsqueda de alicientes externos que actúan en detrimento de la estabilidad de la relación. Quien se aburre no desea la compañía del otro; cuando la presencia no deseada se torna permanente, llega a resultar tan incómoda que crea distanciamiento y puede provocar aversión física. Este tedio se produce por falta de distracción y diversiones; para evitar el cansancio se debe eludir la rutina haciendo cosas por separado y procurar hacer cosas distintas cuando estén juntos. Otros de los problemas que se dan, sobre todo durante la convivencia, son la saturación, la sensación de saciedad, de aguantar cosas que no queremos durante más tiempo del que podemos. Para que la pareja funcione, debe construirse una convivencia de calidad; hay que saber lidiar con: los problemas personales, los problemas personales de la pareja y los conflictos que se crean en la relación. Saber manejar estos tres tipos de conflictos repercutirá en la duración y estabilidad de la relación. Cada uno tenemos una forma de resolver los problemas, y nos diferenciamos por el tipo de soluciones que buscamos. Siendo las personas maduras aquellas que analizan objetivamente lo sucedido y plantean estrategias de solución adaptadas a sus fuerzas, a la magnitud del problema y al resultado que quieren obtener. Tener un carácter maduro ayuda a buscar soluciones buenas; hacemos las cosas en función de cómo somos y somos consecuencia de lo que hacemos. En cambio, alguien neurótico desenfoca el problema, adjudica culpas y responsabilidad a los demás y espera que resuelvan por sí solos o como a ellos les conviene. Es bueno, por tanto, preguntarse y hacerse responsable de las situaciones reflexionando por qué aguantamos, por qué nos afecta tanto dichos problemas y si sufrimos o nos angustiamos por lo que nos hacen o por la forma de vivirlo. Es imprescindible saber que lo que ocurre nunca es cosa de uno, es responsabilidad de dos y que somos responsables del problema y también de la solución. En lo referente a los problemas de la pareja es saludable buscar soluciones consensuadas. Y mostrar autocrítica, reflexión y aprendizajes. De las malas experiencias se producen beneficios psicológicos si son bien asimiladas y se sale reforzado de la relación. La pareja funciona dependiendo de la madurez, inmadurez o neurosis de las dos personas. Existen tres grandes posibilidades: madurar y convertirse en una que se enriquece recíprocamente; neurotizarse hasta la destrucción o separación; y evolucionar por caminos distintos hasta que sea inviable la relación. Cuando se termina una relación es importante analizar por qué se ha terminado, cómo me puedo reponer y qué debo cambiar, y cuáles fueron mis errores para mejorar mis relaciones futuras. La felicidad depende de que se cubra nuestra necesidad de amar y de ser amados, y, por tanto, de la forma en que nos vinculamos sentimentalmente, ya que estos factores influyen en la autoestima y en el equilibrio psicológico. Hemos incorporado el amor como fuente de felicidad y por eso es importante saber que dentro de las relaciones existen conflictos e insatisfacción que deben resolverse. En el amor todo es significativo, los detalles suman y los olvidos restan. No podemos pedir más de lo que damos. Hay que procurar sumar mucho y restar poco. Esto es fundamental para que las parejas no se desprecien, ya que, por el principio de habituación y saturación, se integran fácilmente las vivencias gratificantes, pero igual de rápido tienden a perder importancia y nos habituamos a ellas dándolas por descontado y quitándoles valor. Tendemos a despreciar lo bueno conocido porque es fácil acostumbrarse. Por eso muchas personas solo valoran a su pareja al perderla o compararla con otra. Hay que procurar que acostumbrarse a lo bueno no acabe por resultar malo. Además, las personas se desbordan cuando se saturan, de ahí que lo malo cada vez parece peor. Con el tiempo los valores de nuestra pareja dejan de verse y sus defectos aumentan. Por eso encontramos más atractivas a personas que no conocemos, que aún no están sometidas a la saturación y solemos idealizar. Toda convivencia deteriora la calidad de los afectos. Por consiguiente, se sufren crisis en las que se plantea la convivencia. Depende de cómo se afronten estás crisis para que sigan juntos o vayan a la disolución. El sufrimiento es consecuencia de las vivencias negativas que no se han integrado adecuadamente; esto surge cuando uno se evade al no ser capaz de aceptar el dolor y entonces este se prolonga y puede volverse crónico. En el sufrimiento productivo la persona acepta el dolor y lo convierte en motivación para comprender lo que ha sucedido, gracias a esto busca soluciones y deja de sufrir. Elegimos el comportamiento de enfrentarnos al sufrimiento; somos el protagonista de nuestra destrucción o de nuestra evolución positiva, pero para estas decisiones intervienen muchos elementos a nivel consciente e inconsciente e influyen nuestra educación, nuestros patrones y modelos de interacción aprendidos. Si somos capaces de aceptar la situación, podremos crecer y madurar. La madurez es el resultado de la asimilación positiva de las experiencias gracias a la capacidad de aplicar un sufrimiento productivo. Estas experiencias propician tomar conciencia de que la persona se está ayudando a sí misma, experimenta que se libera del sufrimiento y lo convierte en crecimiento, madurando y sintiéndose más segura.
8 de octubre de 2024
Ser humano significa anhelar amor; todos necesitamos sentirnos conectados, comprendidos y tenidos en cuenta. Lo que llamamos enfermedad mental, psicopatología o síntomas no son enfermedades, son dolencias del alma que surgen cuando nuestro anhelo de ser queridos y aceptados se ve frustrado una y otra vez. Las necesidades frustradas se manifiestan en síntomas, en ataques de rabia, ansiedad, depresión o adicciones. Ignorar lo que necesitamos nos hace estar preocupados por cubrir las necesidades. A medida que las satisfacemos, nos sentimos tranquilos y relajados. ¿Conoces tus necesidades y deseos? ¿Están cubiertos? Si desconoces tus sentimientos, necesidades y motivaciones, no podrás cubrirlos, y menos pretender que tu pareja tenga que adivinarlos y cubrirlos por ti. Ser humano significa anhelar amor; todos necesitamos sentirnos conectados, comprendidos y tenidos en cuenta. Lo que llamamos enfermedad mental, psicopatología o síntomas no son enfermedades, son dolencias del alma que surgen cuando nuestro anhelo de ser queridos y aceptados se ve frustrado una y otra vez. Las necesidades frustradas se manifiestan en síntomas, en ataques de rabia, ansiedad, depresión o adicciones. Ignorar lo que necesitamos nos hace estar preocupados por cubrir las necesidades. A medida que las satisfacemos, nos sentimos tranquilos y relajados. ¿Conoces tus necesidades y deseos? ¿Están cubiertos? Si desconoces tus sentimientos, necesidades y motivaciones, no podrás cubrirlos, y menos pretender que tu pareja tenga que adivinarlos y cubrirlos por ti. Los lazos de amistad y del amor se crean y sostienen con la implicación de dos personas. Es muy importante, para tener un amor maduro, saber quiénes somos y haber realizado un trabajo personal, ya que, como dijo Ortega y Gasset, "así como es la persona, así es su amor". Vivimos como autómatas sin plantearnos las cosas porque quizás las respuestas serían dolorosas, y cambiar requiere esfuerzo, por lo que preferimos no hacernos preguntas del tipo: ¿Qué me aportan las relaciones que tengo? ¿Qué aporto yo a los demás? ¿Qué expectativas tengo sobre la amistad y el amor? ¿Son altas o bajas según para qué cosas o personas? Las relaciones interpersonales son uno de los factores que más bienestar y felicidad nos proporcionan. Entonces, ¿por qué les damos tan poca importancia y no gastamos tiempo, energía y dedicación en tener relaciones satisfactorias? En caso de fallar los vínculos sociales, debemos tener un yo estructurado al que poder regresar. Si estamos a gusto con quienes somos, seremos nuestro propio refugio ante una ruptura o ante el alejamiento de una amistad, porque la fuente de vitalidad está dentro de cada uno. Si no existe un yo al que regresar, la ruptura se convierte en una lucha a vida o muerte. No debemos confundir el amor con la necesidad, porque entonces daremos amor por estar necesitados y esperando obtener algo a cambio. El amor requiere saber compartir intimidad, ternura, cariño, empatía, armonía y aceptación. Podemos vivir sin el otro, pero con alguien la vida es más rica. La pareja amplía la vitalidad y el amor que tenemos dentro. No podemos utilizar el amor para cubrir nuestras deficiencias y carencias. Estar con alguien por temor al abandono o por no estar solos nos confundirá con el anhelo de ser amados y nos alejará del amor real. Un amor en el cual debemos aceptar las imperfecciones, saber con cuáles estamos dispuestos a convivir y cuáles no aceptaríamos de ninguna manera. Debes preguntarte si estás dispuesto a aceptar las limitaciones del otro y la disparidad de gustos a cambio de lo que te proporciona la relación y de las cosas buenas que compartís. ¿Acaso sabes qué necesitas para vivir en pareja? ¿Y a qué eres capaz de renunciar sin sentirte enfadado o resentido? Este trabajo también es necesario hacerlo a la inversa y conocer nuestras propias limitaciones. ¿Te has parado a pensar por qué tu pareja necesita estar solo/a o tener su tiempo, o simplemente has pensado que es frío/a y distante? ¿Te has parado a pensar por qué tu pareja demanda cariño y proximidad, o simplemente has pensado que es exigente y dependiente? A veces no somos capaces de ver las necesidades que existen detrás de estos comportamientos, necesidades legítimas de tener nuestro espacio o de recibir cariño. En el amor inmaduro se quiere cambiar a la persona en vez de intentar comprenderla, porque lo que se busca es llenar el vacío por medio de la pareja. Esta necesidad o deseo de ser completado por otra persona se debe a la privación o negligencia que sufrimos en la infancia. Nos sentimos atraídos por personas cuyas cualidades relacionamos con quienes nos produjeron las heridas de la infancia, esperando salvar o que nos salven. Esto puede llevarnos a la dependencia, el control o la fusión con el otro. Al no ser cubiertas estas necesidades, reaccionaríamos con rabia o distanciamiento. No podemos pedir a otro que cuide de nosotros ni que nuestra pareja compense los afectos y necesidades no cubiertas de nuestra niñez. Debemos curar estas heridas, entender cómo empezó el proceso de desconexión y abandono para comprender las relaciones que tienes en la actualidad. Seguramente de pequeño/a no te amaron por quién eras sino por tus logros, tus cualidades o si obedecías, por lo que aprendiste que para ser amado y aceptado necesitas hacer ciertas cosas o tener ciertas habilidades. Es complicado sentir, dar y recibir un cariño sincero cuando se asocia al deber o la obligación. Hay que aprender a querernos, tranquilizarnos y autorregularnos, porque solo de esta forma podremos tener relaciones sanas. Las uniones que perduran son aquellas en las que existen conflictos pero se buscan soluciones, porque la pareja se ve como un equipo frente a la dificultad en vez de como un enemigo.
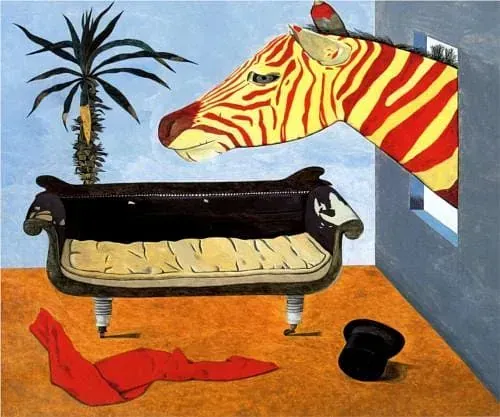
8 de octubre de 2024
El terapeuta tiene la finalidad de contribuir a que el paciente se sienta mejor consigo mismo y con el entorno en el que vive. Sentirse mejor con uno mismo y autoconocerse supone una mejora de quienes somos y de dónde nos encontramos. Este conocimiento afecta a nuestra realidad física y psíquica, al mundo interno y externo, haciendo que se modifique la manera en que nos relacionamos. Cada paciente es una enciclopedia de psicología y comportamiento. El terapeuta tiene la finalidad de contribuir a que el paciente se sienta mejor consigo mismo y con el entorno en el que vive. Sentirse mejor con uno mismo y autoconocerse supone una mejora de quienes somos y de dónde nos encontramos. Este conocimiento afecta a nuestra realidad física y psíquica, al mundo interno y externo, haciendo que se modifique la manera en que nos relacionamos. Cada paciente es una enciclopedia de psicología y comportamiento. Uno visita al psicólogo por el motivo de consulta, pero más por las razones no manifiestas que escapan a su control. Nuestra tarea consiste en delimitar los motivos y razones ocultos que el paciente desconoce y que están afectando su situación actual. Tenemos que averiguar qué es lo que le impide descubrir la verdadera causa; esta dificultad esconde otras más complejas que tenemos que desvelar. Hablando de forma genérica, se podría decir que los pacientes acuden por estar en momentos de crisis (transicionales, estrés traumático, madurativas o psicopatológicas), de desorientación (insuficiencia o mala interpretación de la realidad y por reacciones ciegas, impulsivas, irreflexivas o situaciones problemáticas), carga y descarga inadecuadas de frustraciones, del estrés o de sobrecargas psíquicas. En resumen, una persona busca ayuda para enfrentarse a problemas personales. Las personas que acuden comparten el padecimiento de ansiedad y enfado. La ansiedad es una señal de alarma que indica un peligro, ya sea real o imaginario. Este mecanismo posibilita un estado de vigilancia que, en caso de no superar el motivo de malestar, se convierte en miedo. Otras veces, esta ansiedad se encubre con nervios, intranquilidad, mal humor, sudoración, opresión, palpitaciones, despistes, sollozos, respiraciones agitadas... La ansiedad será mayor o menor dependiendo del peligro que creo percibir y de las capacidades que considero tener para afrontarlo. La primera relación del bebé es con su cuerpo, solo piensa en sensaciones agradables o desagradables. Estas sensaciones forjan un primer esbozo de mente, del aparato psíquico. El papel de la madre es fundamental para posibilitar la conciencia de que algo exterior existe a través de los cuidados y de nombrar con palabras lo que el bebé puede estar sintiendo y experimentando. Esto posibilita el pensamiento y la comprensión de lo que sucede a su alrededor. El psicólogo hace que el paciente recupere las habilidades y pueda desarrollar su proyecto vital. Se restauran los procesos que quedaron interrumpidos. La ansiedad surge en los bebés ante situaciones en las que las necesidades no son satisfechas. Este estado de desesperación desaparece en cuanto este instinto queda satisfecho. Se registran en la memoria estos momentos de placer y displacer que forjan los esquemas y la manera de enfrentarnos a las situaciones que nos generan malestar. Con la experiencia, las personas aprendemos qué personas o situaciones nos calman y creamos expectativas de que las necesidades que tenemos pueden ser satisfechas. Otra forma de aprendizaje es imponernos la autoexigencia de cubrir todas nuestras necesidades, lo cual se correlaciona con la exigencia que se pone hacia los demás y el entorno. Las personas que no consiguen lo que se autoimponen se sienten mal y surge la ansiedad. Por lo tanto, pueden darse dos grandes grupos de ansiedad: las que se originan por causas externas y las que surgen por nuestras propias exigencias. El paciente acude con necesidades, ansiedades, temores y expectativas. Nosotros somos como esa madre que intuye necesidades y se adapta a ellas. Respetamos el proceso de cada paciente y permitimos la existencia de tensiones y frustraciones. Ayudamos a que la ansiedad no supere los niveles de intolerancia. Ayudamos a poner palabras allí donde no las hay; es necesario nombrar lo que no se nombró, legitimar y acoger el sufrimiento. Somos profesionales suficientemente buenos en el sentido de Winnicott. Debemos ser capaces de desarrollar una relación que se aclara a las necesidades cambiantes del paciente. Para ello, el profesional deberá conocerse a sí mismo y tener esta misma relación con él mismo, y ser sensibles a las necesidades cambiantes del paciente. El paciente no sabe qué es lo que desea cambiar ni qué impide el cambio. Siente un sufrimiento que le impide ser feliz; los impedimentos pueden ser una enfermedad, problemas familiares, laborales, sociales o que tengan que ver consigo mismo, sus deseos, ilusiones, etc. Ayudamos a tomar conciencia de aquellos elementos que le impiden alcanzar sus objetivos a nivel vivencial, y esto es lo que permite generar cambios, reducción de síntomas y mejoras. El analista ayuda al paciente a tener otras formas de enfrentar las dificultades, de relacionarse o comportarse. También ayudamos a que se haga cargo de sus conflictos intrapsíquicos e interpersonales para desplegar su verdadero yo y reintegrar las partes disociadas de su personalidad. Le ayudamos a pensar en aquello que parecía impensable y ser quien realmente es. Esto posibilita la reorganización de las relaciones objetales internas. Ayudamos a entender sus dificultades y su forma de enfrentarse a los conflictos. La relación de ayuda permite a la persona asumir la responsabilidad de sus propias acciones y tomar sus propias decisiones basándose en nuevas alternativas.
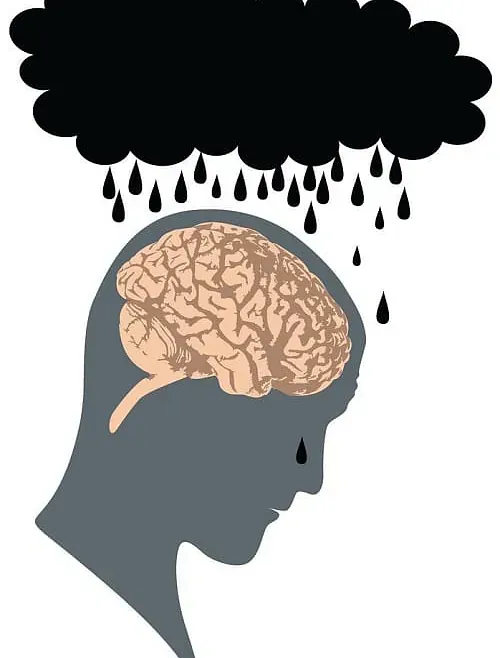
8 de octubre de 2024
La depresión, tal y como la entendemos hoy, no existía antes. Los pacientes se quejaban de desidia y cansancio, de agotamiento físico y mental. La depresión se refiere al conjunto de sentimientos dolorosos e ideas que tiene la persona ante la pérdida o la frustración. La pérdida de un ser querido y el duelo por las partes perdidas del yo llevan a dos tipos de culpa: la culpa depresiva y la culpa persecutoria. La depresión es una defensa contra la desconexión total, donde se lucha por preservar las relaciones y las imágenes internas buenas de los objetos amados. Para la persona depresiva, es preferible tener una mala relación a no tener ninguna, al igual que los niños prefieren tener padres, aunque estos los traten mal o sean negligentes, antes que verse solos. La depresión, tal y como la entendemos hoy, no existía antes. Los pacientes se quejaban de desidia y cansancio, de agotamiento físico y mental. La depresión se refiere al conjunto de sentimientos dolorosos e ideas que tiene la persona ante la pérdida o la frustración. La pérdida de un ser querido y el duelo por las partes perdidas del yo llevan a dos tipos de culpa: la culpa depresiva y la culpa persecutoria. La depresión es una defensa contra la desconexión total, donde se lucha por preservar las relaciones y las imágenes internas buenas de los objetos amados. Para la persona depresiva, es preferible tener una mala relación a no tener ninguna, al igual que los niños prefieren tener padres, aunque estos los traten mal o sean negligentes, antes que verse solos. La culpa y los duelos mal elaborados son el origen de muchas enfermedades mentales y físicas. La neurosis es un conflicto entre la moral y la parte instintiva de la personalidad. Cuando hay un self estructurado, se tiene una buena capacidad de sublimación y unas condiciones adecuadas para elaborar el duelo y poder repararlo. En terapia, la persona conoce su lado bueno reprimido y acepta lo malo reprimido. Cuando no hay un sano equilibrio entre las partes de la personalidad, una toma el mando y la otra es sometida. El analista ayuda al paciente a ver la verdad acerca de sí mismo, a conocer sus creencias, valores, fantasías e ilusiones que provocan angustia y ansiedad cuando no se consiguen. Una de las situaciones más dolorosas es aquella en la que se tiene que enfrentar a la verdad. El mecanismo de negación elude la realidad que provoca ansiedad y angustia. La culpa se genera por una tensión entre el yo y el superyó. Las personas buscan satisfacer de forma inmediata sus instintos acumulados. Al no lograrlo, se genera una tensión que crece por estímulos externos y también del psiquismo interno. El yo debe percibir esta tensión y adaptarse a la realidad, actuando como amortiguador de estímulos que resultan dolorosos y angustiantes. Tiene que darse una buena introyección y proyección, tarea difícil porque el niño se identificó con ciertos aspectos de sus padres y no con otros, con deberes, prohibiciones y maneras inculcadas de cómo hay que ser. La introyección se utiliza como una forma de tolerar la pérdida; el yo se defiende incorporando y estableciendo dentro de sí al objeto. La persona que siente culpa percibe que no es buena y merece ser castigada. Ella misma se castiga. La persona se siente culpable cuando ha cometido algo que considera malo o pensó en hacerlo. Bajo la culpa, se hacen cosas por miedo a perder el cariño y protección de otros o de uno mismo. En la angustia y la ansiedad se da una reacción frente al peligro, donde el yo se prepara para luchar o huir. Se relaciona con situaciones futuras. La angustia funciona como una señal de alarma frente a peligros. En la depresión, el yo está paralizado porque es incapaz de enfrentar el peligro, es causada por ataques reales o fantaseados y se relaciona con experiencias pasadas. Sentimos angustia ante el peligro de la pérdida y tristeza cuando se da la separación. La respuesta normal ante una pérdida es la depresión. La depresión es una agresión contra uno mismo, una señal que avisa de un conflicto en la personalidad. Es una reacción de emergencia frente a una situación crítica. Es importante el grado de impotencia y desesperanza sentida; el yo necesita superar la situación en la que se encuentra, recuperar el objeto y repararlo para repararse a sí mismo. La persona deprimida debe recuperar su autoestima y disminuir sus sentimientos de debilidad. Toda pérdida es vivida como una parte de nosotros, ya que la persona se asegura de que el objeto exista introyectando una parte dentro de él. Perder algo o a alguien es una privación, se siente como un déficit y se experimenta culpa por la pérdida de las partes del self que se habían puesto en la otra persona. En el acto suicida, de forma inconsciente, la persona piensa que agrede y mata a las partes de su cuerpo y mente donde están las partes malas. La muerte es vivida como una verdadera liberación de estas partes negativas (partes que generan dolor y sufrimiento). Es un pensamiento mágico de aniquilar las partes que no nos gustan o de los objetos persecutores que nos hicieron daño, donde se juntan sentimientos maníacos que niegan también las partes buenas, y la propia muerte. Se vive el suicidio como un deseo de escapar, de dormir, de huir, donde la culpa lleva a la necesidad de autocastigo. Personas que se quieren suicidar suelen decir que lo sienten por el daño causado, evidencia del sentimiento de culpa persecutoria y del deseo de venganza y de control que se escapa tras la muerte. Es un método desesperado para expresar sentimientos de desesperanza y desamparo. La persona no se siente capacitada para enfrentar los problemas y piensa que los demás no ven todo su dolor ni su necesidad real de ser ayudada. Se necesita una integración donde se introyecte a la madre y al padre como totalidades, aceptar la ambivalencia para reparar el objeto interno dañado. Hay que sintetizar los sentimientos de amor y odio. Mientras tanto, las defensas maníacas sirven para proteger al yo del dolor y la desesperación a la espera de que se dé una reparación mediante elaboraciones e insights. Vivir implica necesariamente pasar por muchos duelos. El yo necesita elaborar sus pérdidas; los pacientes tienen su identidad afectada, conflictos que los aquejan y, por eso, necesitan consolidar su sentimiento de identidad. Son necesarias las regresiones para volver atrás, deshacer el falso self y restaurar un self auténtico. La terapia es una forma de renacer, de nacer de nuevo con otra identidad buscada.

8 de octubre de 2024
El gran vacío de identidad crea enfermedades y estrés ante un territorio psicobiológico abandonado y carente de fronteras y límites. La anestesia afectiva debilita nuestras defensas y el sistema inmunológico. En las adicciones, la sustancia actúa como un resorte artificial protegiendo al adicto de enfermar. De ahí que los adictos tengan tanta dificultad en abandonar su sustancia sin trabajo terapéutico, porque al dejar el objeto quedan expuestos al vacío y a la enfermedad. En un funcionamiento saludable, las hormonas y neurotransmisores permiten que las emociones se conviertan en sentimientos duraderos capaces de ser verbalizados. Esto facilita el desarrollo de la identidad en un funcionamiento que llamamos sináptico afectivo vincular, gracias al cual se fortalece la inmunidad. El gran vacío de identidad crea enfermedades y estrés ante un territorio psicobiológico abandonado y carente de fronteras y límites. La anestesia afectiva debilita nuestras defensas y el sistema inmunológico. En las adicciones, la sustancia actúa como un resorte artificial protegiendo al adicto de enfermar. De ahí que los adictos tengan tanta dificultad en abandonar su sustancia sin trabajo terapéutico, porque al dejar el objeto quedan expuestos al vacío y a la enfermedad. En un funcionamiento saludable, las hormonas y neurotransmisores permiten que las emociones se conviertan en sentimientos duraderos capaces de ser verbalizados. Esto facilita el desarrollo de la identidad en un funcionamiento que llamamos sináptico afectivo vincular, gracias al cual se fortalece la inmunidad. Las personas suelen funcionar en modo sináptico emocional, se regulan de forma artificial y exógena por sustancias, vínculos y objetos. El sujeto sobrevive bajo la rama simpática del SNA, y como la palabra indica, simpático es alguien que no padece ni siente nada. Son personas que no escuchan sus propias necesidades y no sienten un verdadero afecto. Por el contrario, quien vive en funcionamiento sináptico afectivo desde la rama parasimpática, a través del SNA, autorregula sus ritmos psicobiológicos de manera natural y endógena (interna) por su propio sistema del hipotálamo. De esta forma se siente y siente al mundo con mayor profundidad, conecta con su dolor porque no lo suple, siendo más empático y solidario. Para cambiar este sistema es necesario modificar las estructuras vinculares y creativas que fortalezcan la inmunidad de las relaciones y el apego que se forjaron en la infancia a través de una nueva reelaboración y reparación de los vínculos con las nuevas relaciones, entre ellas, la relación que se produce en terapia. Ya que la identidad y el territorio se constituyen en relación, existe un territorio vincular y una identidad inmuno-vincular que hay que fortalecer. En cualquier adicción existe un vacío de identidad provocado por un objeto único que regula de forma artificial el ritmo psicobiológico del individuo. Lo mismo ocurre con las enfermedades físicas, donde el sujeto se agrede a sí mismo porque no defiende su territorio psicobiológico. La persona enferma porque evita los conflictos relacionales y debilita su identidad. La curación y prevención surgen pasando de una identidad vertical a una horizontal, construyendo una identidad sentida y creativa ya que cuerpo y mente son una sola unidad indivisible. El uso de cualquier droga o adicción aumenta la actividad del SN simpático y de la dopamina, afectando a la zona de toma de decisiones, creando una relación de poder y dependencia emocional mezclada con una falsa sensación de seguridad en el sacrificio de nuestra autonomía y libertad. Las personas no son enfermas ni están locas; están enfermas y necesitan sentir de nuevo sus fuerzas autorregeneradoras del inconsciente para curarse. La patología de la adaptación a una sociedad o relaciones tóxicas lleva a la persona a enfermar. Si vivimos en función del deber ser y deber hacer, el vacío es cada vez mayor. La represión de los afectos, no sentir ni expresarse, no deja paso al desarrollo de la identidad. De esta forma se anulan el espacio, los afectos y el tiempo, teniendo que buscar una regulación externa y artificial, ya sea la adicción al trabajo, a una pareja, al deporte o a cualquier droga, y si esto no es posible, acaba por pagarlo el cuerpo mediante síntomas y, si se cronifica, mediante la expresión de una enfermedad con la cual el cuerpo intenta parar, de manera inconsciente, el ritmo frenético y la falta de escucha de nuestras necesidades y afectos. El paciente en terapia realiza producciones, asociaciones y relatos que reconstruyen su identidad. Mediante estas producciones, al igual que los niños durante el juego, se ofrece la oportunidad de reparar experiencias traumáticas gracias al mecanismo de la compulsión a la repetición, donde se dispone durante más tiempo del espacio para que la ambigüedad entre fantasía y realidad sea resuelta. Este es el espacio intermedio o transicional al que se refería Winnicott, donde se da significación durante los sueños, la terapia o la actividad lúdica, capaces de canalizar la ansiedad. Ya que crecer, madurar, es recorrer el camino que va desde la ilusión hasta la desilusión, de la dependencia primera de la madre a la independencia total. Desde Grecia ya se buscaba la capacidad de la purificación emocional y espiritual a través de la catarsis, donde se podía experimentar compasión, miedo, alegría o dolor al ver las pulsiones y deseos proyectados en personajes de obras teatrales. Los argumentos universales se repiten en el arte y en la psicoterapia, donde el paciente tiene la posibilidad de construir su propia narrativa, de dar sentido a sus deseos y representaciones inconscientes. La psicobiografía se mueve y modifica con cada sesión, permitiendo ensayar contradicciones y jugar con nuestros deseos y temores para producir cambios en la vida real. Desde niños, a través de los juegos, aprendimos normas, modelos de conducta, castigos y recompensas, y formas de ser y estar. Debemos navegar en nuestro inconsciente, por las arterias afectivas y de la imaginación. Este espacio íntimo del que hablaba desbloquea la arteria afectiva vincular, permitiendo el desarrollo de la identidad que en la infancia se vio truncada. Navegar por nuestros recuerdos más remotos ayuda a que termine la anestesia afectiva que nos lleva a las adicciones de cualquier tipo. Por ello, gracias a los avances en neurociencias y a las teorías de todas las corrientes psicológicas, debemos tener en cuenta y saber diferenciar lo sináptico afectivo de lo sináptico relacional, ya que la personalidad (persona) utiliza una especie de máscara para expresar sus sentimientos y a veces se pierde de esta manera su identidad, la capacidad de ser única con unas características que hacen que seamos quienes somos y a la vez podamos diferenciarnos. Cuando prevalece la personalidad corremos el riesgo de que nuestras neuronas funcionen en modo sináptico emocional, o lo que es lo mismo, que su circuito neuronal repetitivo nos lleve a un vacío en la identidad psicobiológica. La persona, para llenar este vacío, se pone una máscara social, se desconecta afectivamente, bloquea los afectos y con ellos la creatividad. Las emociones de esta forma fluctúan, pero son siempre las mismas, regidas por esta máscara, personaje o rol impuesto. Se crean recorridos neuronales para obtener placer o evitar dolor, siempre los mismos y ante conflictos o problemas no tenemos herramientas afectivo-vinculares para enfrentarnos a estas situaciones que generan malestar y sufrimiento, por lo que las personas enferman o tapan con un único objeto este dolor de manera adictiva. Por eso es tan importante fortalecer lo inmunológico-vincular para prevenir enfermedades psicosomáticas y las adicciones. Las adicciones no dejan espacio ni tiempo para que circulen los afectos por las arterias afectivas y creativas del inconsciente. Las personas pierden la capacidad de escucharse y estar solas, necesitan de un objeto o persona que rellene su vacío. El abuso y la adicción anestesian al sujeto, nos vinculamos siempre del mismo modo y esta anestesia afectiva vincular crea vacíos que desaparecen cuando el espacio es ocupado por un objeto adictivo o una enfermedad, creando una reducción del espacio íntimo y forjando una dependencia al objeto, a la aceptación social, al reconocimiento, que actúan como tapón. Las personas enferman cuando su sistema inmunológico está programado por algo exógeno (externo), por un único objeto que llena un vacío y hace insostenible la ausencia de regulación endógena (interna). La adicción o enfermedad física actúa como un objeto único que regula de forma artificial, al igual que ocurrió en la infancia con unos padres que cubrieron sus necesidades a costa de sus hijos. El vacío creado en la identidad del niño se intenta llenar con un objeto único que sirve como regulador absoluto y hegemónico. En las adicciones y enfermedades, el afecto está suprimido. La adicción anestesia al sujeto, monopoliza su vida y afecta el funcionamiento psiconeuroinmunológico. La persona suple el vacío relacional con la droga o con un conformismo social, intenta satisfacer las necesidades de otros y se queda sin un espacio íntimo, lo que debilita su identidad diferenciada. Repite el mismo patrón infantil que dificulta su sistema inmunológico y crea fallas en reconocer, identificar y luchar contra los agentes patológicos y tóxicos internos, lo que le hace indefenso y enfermar. La sustancia adictiva actúa como una barrera para proteger al sujeto del vacío y de la enfermedad, pero es un parche que genera conflictos y desventajas difíciles de sanar. Al refugiarse en drogas o relaciones sociales conformistas y vacías de afecto, prevalece el deber ser y la búsqueda de aceptación, lo que conlleva pérdida de identidad. El funcionamiento psicosomático gira alrededor de la sustancia u objeto, creando la diada amo/droga, amo/enfermedad o amo/social, donde el tiempo y el espacio son regulados de forma externa y artificial, impidiendo un ritmo endógeno del propio organismo que conllevaría unas funciones fisiológicas naturales. El gran vacío lleva al sujeto a no tener ganas de vivir, a cumplir expectativas ya que los padres o cuidadores trataron al niño como único objeto para cubrir sus carencias. Los adictos son niños que fueron consumidos por sus padres en la infancia, por padres dependientes o codependientes (personas que cubren su vacío necesitando que les necesiten). Según Mahler, para lograr esta individuación y ser una entidad diferenciada y autónoma, se debe tomar conciencia de quienes somos. Para esta tarea es necesario que en la fase del desarrollo infantil se supere la fase simbiótica, donde el niño pueda percibir que es una persona diferente a su madre. Actualmente, se debe dar una desidentificación que permita la separación-individuación del núcleo familiar tóxico. Esto se logra vivenciando formas de vincularse diferentes, relaciones reparadoras que permitan a la persona descubrir partes de sí misma, definirse como sujeto, respetarse, conocer sus ritmos, ser más independiente, más crítica, poner límites, romper barreras, crear modificaciones, explorar su mundo emocional y afectivo, en definitiva, que puedan expandirse como personas mediante un trabajo de introspección y autodescubrimiento, destruyendo las partes introyectadas que impiden disfrutar de la vida y construyendo una identidad propia. La adicción significa aquello que no se dice o aquello no dicho. Produce una autoexigencia y una sobreadaptación donde la persona se comporta de manera cruel consigo misma, se culpa por todo y destruye aquello que intenta construir. De ahí la importancia de tener una identidad propia, romper con los guiones de vida y ser una persona diferenciada que se exprese sin miedo y en libertad. El funcionamiento psicosomático y las adicciones deben ser tratados como un problema profundo de la identidad, donde es muy importante tener en cuenta los vínculos afectivos y lo inmunológico-vincular. La dependencia a un objeto/persona esclaviza y deposita una imagen falsa de todopoderoso en el otro que es capaz de rellenar el vacío. La persona oscila entre emociones contrapuestas de euforia (cuando consume o tiene el objeto) y sensación de vacío (cuando está lejos del objeto). Se crea una identidad de falso self, una estructura defensiva que suple las funciones maternas de cuidado y protección. El sujeto permanece anestesiado y se relaciona de forma estereotipada, donde todo es bueno o malo; aquello que se sale de la simbiosis y del vínculo diádico es vivido como amenaza. La relación con las figuras de apego no permitió un vínculo sano que diera posibilidad a una terceridad. La relación con el objeto ahora funciona como única diada que anestesia los sentidos y el sufrimiento. Por suerte, la identidad es vincular y se constituye en los vínculos. Sanamos y enfermamos en relación con otros. Es importante diferenciarse y construir un proyecto de vida propio. Dejar las adicciones lleva a disfrutar de cosas que antes causaban aburrimiento, obliga a enfrentarse a las situaciones, a relacionarse de forma más auténtica y hermosa; al cambiar tú, también cambias a las personas que quieres. El vacío rellenado por adicciones no deja espacio para el sujeto; el interior queda abandonado y relegado al objeto omnipotente, lo que dificulta el encuentro con uno mismo en una falsa sensación de felicidad y obtención de placer inmediato como huida fácil del mundo afectivo y del dolor. Se calma de manera artificial la ansiedad ante el vacío, se siente euforia ante este objeto y, en su ausencia, regresa la sensación de vacío y depresión. Se asemeja a la presencia (cerca) y la ausencia (lejos) que el bebé vivió en relación con la madre; si se superó esta fase de separación, se tendrá una identidad diferenciada y autónoma. Si no se superó, entonces surgen los problemas, y se crea un imaginario social que da la falsa impresión de que el objeto exógeno puede suplir el vacío, donde es complicado saber lo que uno siente, necesita y quiere. También cumplen esta función los medicamentos que son parches que impiden revisar factores importantes que crean los síntomas, como la alimentación, el sueño y los vínculos familiares. El consumismo actual también lleva al sujeto a no tener espacio ni tiempo para cuestionarse a sí mismo. Al no estar pendientes de lo que esperan de uno, nos centramos en nosotros y podemos lograr movimientos y cambios en nuestra vida. En definitiva, construir un espacio íntimo y de conexión, desarrollar una base de confianza y seguridad en uno mismo. Las adicciones son un apego artificial e inseguro a una distancia, vínculo y objeto que suple la falta de afecto y regula de manera artificial y negativa las emociones, creando una falta de conexión afectiva. Un buen desarrollo en el mundo afectivo se crea en la etapa infantil, de 0 a 5 años; para ello es fundamental la sensación de seguridad y confianza de las figuras de referencia. Estos modelos operativos internos se inscriben sobre los 5 años para resignificarse en la pubertad y se reproducen en cada crisis o cambio que experimenta la persona. Se necesitan padres con una base segura que den al niño la posibilidad de explorar y desarrollar su propia autonomía, seguridad y libertad. La madre o el padre en la infancia no ayudaron al bebé a tener unos ritmos endógenos, por lo que con la sustancia se busca un elemento externo o vínculo que los pueda regular, siendo otra vez consumido, como ocurrió con su primer vínculo. Consumen una droga, a la vez que ellos mismos son consumidos. El bebé se convirtió en una droga a consumir al ser utilizado para satisfacer las necesidades de los padres. Esto dio paso a que los ritmos naturales se desequilibrasen y fueran estructurados de forma abusiva, dando resultado a una persona incapaz de autorregularse, carente de confianza y seguridad en sí misma. El niño fue utilizado como "quitapenas", y seguirá con esta dinámica de abusos: consumiendo y siendo consumido por la sustancia, las enfermedades físicas y los vínculos que establezca. El apego abusivo utilizó al bebé como tapón o relleno, deteriorando los ejes de la identidad (tiempo, espacio, afecto e imaginación) y anulando las necesidades del bebé. Los cuidadores esperaron y exigieron atención y cuidados por parte de sus hijos. La persona creció con la necesidad afectiva de sentirse útil y reconocida. Su modelo de relación se activa de forma automática, generando situaciones de abuso y dependencia. Es necesario recuperar la inmunidad vincular con apegos seguros, donde la persona se relacione consigo misma, con los demás y con su entorno de forma saludable. En relaciones negativas, el sistema inmunológico se debilita, facilitando la acidez y autodestrucción de las células. Las relaciones equilibran el sistema límbico y recuperan la regulación endógena del ritmo psicobiológico que no se dio en la infancia. Por lo que el vínculo terapéutico es capaz de transformar y curar al sujeto, dando la posibilidad de instaurar el afecto y restablecer la homeostasis interna. La persona que no pudo diferenciarse de sus padres ahora repite lo mismo; el paciente psicosomático se identifica con la enfermedad y el adicto se identifica con la sustancia/droga/vínculo que le consume. Hay que abandonar esta identidad artificial que proporciona un soporte artificial, rechazando la droga o sustancia para acceder al mundo interior. Hay que ser muy valiente para dejar de ser utilizado como tapón o relleno, dejar de consumir para tapar y rellenar la propia existencia. Dar un salto al vacío para superar la dependencia y no tener que rellenar las carencias afectivas a través del consumo. Una parte de nosotros debe morir para que otra nueva pueda surgir. Hay que atravesar la melancolía narcotizada, renunciar a las relaciones adictivas; hacer el duelo por la relación de dependencia, maltrato y violencia forjada en la infancia. Esto ayuda a poder estar solo y disfrutar de ello sin necesidad de estar con alguien para tapar el vacío. La terapia ayuda a las personas a recuperar su identidad perdida.

8 de octubre de 2024
Érase una vez una novela. No era grande, mediana, ni pequeña, ni de aventuras ni una comedia. Tenía alguna que otra página arrugada o subrayada. Era un libro como otro cualquiera. Estaba en una estantería junto a muchos otros manuales y novelas de diferentes tamaños y colores, pero nuestra novela se sentía muy sola y confusa, no recordaba algunos pasajes y no sabía que escribir. Tenía muchas páginas en blanco, borrones, y mucha tinta desperdigada. Tal era el caos de palabras que sentía en su historia, en su interior, que decidió que lo mejor era irse, y se fue. Érase una vez una novela. No era grande, mediana, ni pequeña, ni de aventuras ni una comedia. Tenía alguna que otra página arrugada o subrayada. Era un libro como otro cualquiera. Estaba en una estantería junto a muchos otros manuales y novelas de diferentes tamaños y colores, pero nuestra novela se sentía muy sola y confusa, no recordaba algunos pasajes y no sabía que escribir. Tenía muchas páginas en blanco, borrones, y mucha tinta desperdigada. Tal era el caos de palabras que sentía en su historia, en su interior, que decidió que lo mejor era irse, y se fue. -¿Dónde fue? - A buscar su historia. - No te entiendo. - Fue a vivir para poder escribir nuevos capitulos y reescribir los que ya tenía escritos. -¿Y cuando regresará? - Cuando haya dado coherencia y sentido a su historia personal - ¿Y eso cómo se logra? - Siendo el protagonista de su propia vida. -Parece una tarea ardua, ¿Lo podrá hacer solo? - Más adelante sí, pero ahora necesita un compañero en el que apoyarse, que sea su voz narrativa para ser consciente y recordar los capítulos olvidados. -Entonces, será un libro nuevo. -No, las novelas son únicas, insustituibles. Pero es necesario releer ciertos pasajes y poder verlos con otros ojos. -¿Cómo se logra? - Relatando tu historia a la vez que la aceptas y la integras. - Suena bonito y a la vez duro, ¿Será doloroso? -Mucho, pero merecerá la pena. -¿Hay alguna forma de que sea más fácil? -Si, sentir afecto y amor mientras se continúa con el manuscrito. -Entonces, ¿Qué pasó con el libro? - Las personas que fue encontrando le ayudaron, las relaciones que estableció con ellos fueron muy importantes porque le brindaron las palabras que necesitaba para continuar escribiendo. -¿Dejó de sentirse mal? - Si, ahora ya no esta triste porque integró todas las frases y párrafos en su interior y les dió un sentido. Al fin pudo crear su historia de vida y escuchar su propia voz. Para lograrlo tuvo que poder identificar cuando había sido víctima, cuando perpetrador, cuando salvador y cuando héroe. Porque todos esos roles conformaban la persona que era hoy. Conocer estás máscaras le hicieron comprender el porqué las personas de su camino se habían posicionado en relaciones complementarias para poder estar en sintonía con su guión. Necesitaba esa consciencia para comprender y poder cambiar sus relaciones futuras. Hasta ahora había escrito de forma automática más de tres mil quinientas hojas, pero no sé había parado a vivir, a sentir ni a pensar. Era cómo sí el narrador hubiera cobrado vida propia y hubiese escrito por él. Necesitaba integrar la tinta de todas las palabras para poder sentir su tacto, sus emociones y procesar la información de forma reflexiva y racional. Quizás hubiera estado en la biblioteca inadecuada, y necesitaba trasladarse a otra donde se sintiera más seguro. Necesitaba un sitio con una decoración propicia, con unos muebles que fueran acorde a la estancia, que tuviera buena temperatura y buena luz, con mas espacio, y un lugar en el que tuviera mayor privacidad. Por un tiempo aquella estantería fue su hogar, le había servido de refugio, había cubierto sus necesidades básicas pero no había sentido calidez emocional, le había faltado el cariño y los cuidados que proporcionan el amor. Era hora de cambiar. Tenía ganas de sentir que por primera vez elegía su ritmo de narrativa, las relaciones que emprendía, las decisiones que le afectaban, el sentido y dirección que tomaría su historia. Quiénes no le ofrecieran un vínculo seguro, autonomía, intimidad, apertura, disponibilidad y motivación de cambio era mejor dejarlos atrás. Ya había sufrido demasiado en relaciones verticales donde él solía haber estado en una situación de desigualdad. Quería conocer lo sabido no pensado de su historia, y lo logró al releer aquellas narraciones tapadas por el polvo del olvido. Agradeció a su celulosa de guardar de forma cautelosa en su cuerpo todas sus crónicas. Leyó todos los episodios que le habían llevado a la fragmentación de su psiquismo y habían influido en su desarrollo, afectando también al nudo y al desenlace. Fue muy doloroso, sufrió con cada letra, lloró ríos de tinta que dieron paso a nuevos y hermosos versos en su cuerpo angustiado. Con el paso de los años pudo reírse y sonreír por haber sufrido por algo que ahora no tenía importancia. Pensó que aquella relectura le había sanado. Antes sabía que no estaba bien pero era incapaz de definir el por qué, ahora había encontrado la respuesta. Había comprendido la gravedad de sus pensamientos plasmados en vocablos. La fuerza que tenían cuando se convertían en actos. Decidió dejar constancia de sus diez hitos que le habían marcado, podían ser buenos, regulares o malos. Quería hacerse responsable de todo y no solo como había venido haciendo de los eventos en los que se sentía culpable. Firmó la paz consigo mismo, dejo de fustigarse y pudo leerse con unos ojos compasivos. Escribió una narrativa resiliente, compasiva, donde se desculpabilizada y daba valor a lo que había conseguido para salir adelante. Conocedor de tanto dolor, de dificultades léxicas y ortográficas, dejó de juzgar a los libros por sus portadas, sus errores y hazañas. Apreció más la estructura, los giros inesperados y los procesos de cambio que una historia idealizada. Hiló unos pasajes con otros, dando sentido, coherencia y congruencia a su prosa presente y pasada. Esta comprensión le resultó liberadora, le ayudó a confiar en las personas y dejar el sentimiento de injusticia en el capítulo cuarto. Se dejó llevar por sus tripas para redactar desde la intuición y no desde la razón alexitimica que tantos dolores de cabeza y enfermedades le había causado. Honró y otorgó valor a los conceptos. Soltó el control, el ego y la omnipotencia que había adjudicado a su personaje porque era hora de dejar de lado el modo supervivencia. Se percató de la importancia de escribir el dolor, de dejar atrás el papel de víctima en el que su actitud negativa y catastrofista era justificada. Abandonó los síntomas que ocultaban el origen de su sufrimiento, aquellos que habían sido tan necesarios para soportar la angustia, pero que habían cumplido su función tras ser escuchados. De esa forma logró superar los traumas. Se podría decir que era un libro renovado al que aún le quedaba mucha tinta por plasmar.
Conéctate conmigo
Un espacio con reflexiones y escritos para entender mejor la mente humana y sus comportamientos. Cada artículo está basado en experiencia clínica y el estudio de las relaciones humanas.

